Si damos por bueno que Cervantes no nació poeta, al menos tendremos que reconocer también que, a lo largo de toda su vida, trabajó y se desveló por serlo, cultivando la poesía con entrega y dedicación, «desde la natural inclinación de su temprana mocedad hasta la constancia conmovedora de su vejez», por decirlo con palabras de Gerardo Diego[1]. El recorrido que hemos hecho a lo largo de diversas entradas por estos veinte sonetos y la «Canción desesperada» de Grisóstomo[2] nos muestran —creo— esa dedicación constante. Cervantes, valga decirlo así, dio en hacerse poeta, «que es enfermedad incurable y pegadiza», según sentenció la sobrina de don Quijote.
El alcalaíno cultivó el arte (y el artificio) de la poesía, convencido de que, si la naturaleza no le había dotado excepcionalmente para el genio poético, el trabajo continuo y el cultivo tenaz del verso podían ayudarle a mejorar su estilo: no en balde el arte perfecciona a la naturaleza. Como indica Vicente Gaos, Cervantes no llegó a ser un virtuoso del verso, pero sí fue capaz de presentar distintos registros poéticos, haciendo gala de variados recursos estilísticos para el ornato retórico de sus poemas.
Advertiremos, si nos acercamos a ella, que la de Cervantes es una poesía desigual, con sus cumbres y caídas (Gerardo Diego habla de su «desigual e intermitente vena poética»[3]); pero en ese corpus podemos encontrar algunas composiciones verdaderamente excelentes (creo que lo son, en distintos estilos y registros, varias de las examinadas). Y aunque no tuviera otro mérito —que sí lo tiene—, la poesía cervantina ofrece además el de completar el conocimiento de la figura de Cervantes, pues sus versos son fruto del mismo espíritu y del mismo genio que nos legó su inmortal Quijote[4].
[1] Gerardo Diego, «Cervantes y la poesía», Revista de Filología Española, XXXII, 1948, p. 214.
[2] Los textos de todas estas entradas de la serie «Cervantes poeta» proceden de un trabajo mío del año 2005: Carlos Mata Induráin, «Veinte poemas de amor y una canción desesperada de Miguel de Cervantes Saavedra», Mapocho. Revista de Humanidades (Santiago de Chile, Biblioteca Nacional de Chile), núm. 57, primer semestre de 2005, pp. 55-88.
[3] Diego, «Cervantes y la poesía», p. 214.
[4] En conclusión, de ninguna manera se puede decir que Cervantes no fue poeta o que fue un mal poeta. Hago mías estas acertadas palabras de Vicente Gaos: «Realmente, el verso le venía estrecho, no podía encajar en él la libertad de su espíritu, su dilatado genio universal. ¿Fue, por eso, mal poeta? Conforme: todo lo malo que podía ser…, siendo Cervantes» («Cervantes, poeta», en Cervantes. Novelista, dramaturgo, poeta, Barcelona, Planeta, 1979, p. 170).

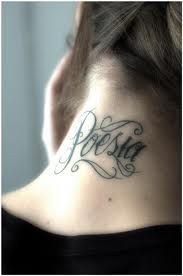
Más que en sus poemas es en la prosa poética del Quijote donde siento a Cervantes-el-poeta; así p.e. cuando crea un paralelo, hermana, a dos «comunidades», la de la tierra y la del cielo —los faroles de la gente pueblerina y las estrellas del cielo— en una boda campestre:
«Era anochecido; pero antes que llegasen les pareció a todos que estaba delante del pueblo un cielo lleno de inumerables y resplandecientes estrellas. Oyeron asimismo confusos y suaves sonidos de diversos intrumentos, como de flautas, tamborinos, salterios … y cuando llegaron cerca vieron que los árboles de una enramada que a mano habían puesto a la entrada del pueblo estaban todos llenos de luminarias, a quien no ofendía el viento, que entonces no soplaba sino tan manso, que no tenía fuerza para mover las hojas de los árboles … En efecto, no parecía sino que por todo aquel prado andaba corriendo la alegría y saltando el contento. (II, 20)»
Pues mira, María Eugenia, entre tanta bibliografía como hay sobre Cervantes, no recuerdo haber encontrado nunca nada sobre la prosa poética del Quijote. Algo habrá escrito, seguramente, pero ese podría ser un buen tema para seguir investigando…