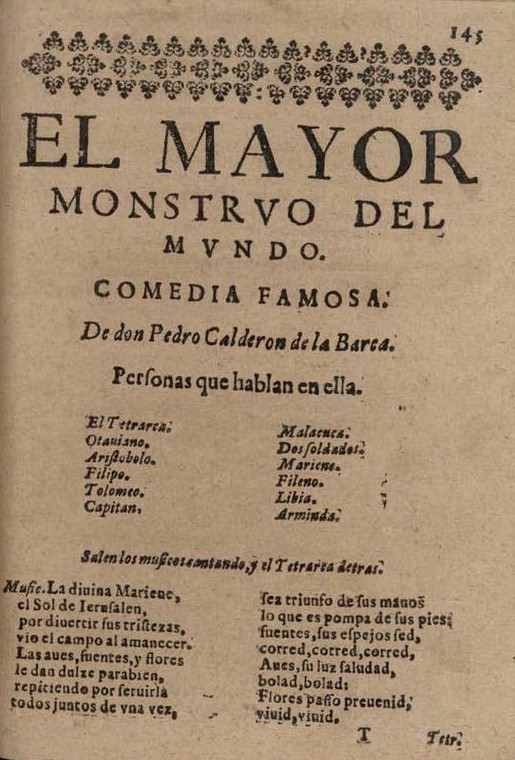Tenemos, pues, que en El Príncipe de los Ingenios Miguel de Cervantes Saavedra, de Manuel Fernández y González[1], la materia novelesca se amplía como fruto de la torrencial fantasía del entreguista. Y no resulta nada fácil resumir en pocas líneas el argumento de la narración de Fernández y González, dada la acumulación de episodios y subtramas. La mera transcripción de los títulos de los capítulos que la forman bastaría para llenar este trabajo… y faltaría espacio. La novela se presenta en dos tomos con paginación corrida, que alcanza exactamente las 1.300 páginas (excluidos los índices finales, que van sin paginar en ambos tomos). Externamente se divide en siete libros (que el narrador, al interior del relato, denomina también partes), a los que se suma una breve «Conclusión». Esto es lo que tenemos en esquema:
TOMO PRIMERO (pp. 1-668)
Libro primero, «El cardenal Aquaviva[2]» (60 capítulos)
Libro segundo, «De Roma a Lepanto» (47 capítulos)
Libro tercero, «Lepanto» (12 capítulos)
TOMO SEGUNDO (pp. 669-1300)
Libro cuarto, «El cautiverio en Argel» (69 capítulos)
Libro quinto, «Esquivias» (21 capítulos)
Libro sexto, «El alcalde de Argamasilla» (13 capítulos)
Libro séptimo, «La hija de Cervantes» (35 capítulos)
«Conclusión» (14 capítulos)
La acción del libro primero, «El cardenal Aquaviva», comienza en Madrid en noviembre de 1568 y acaba con la marcha de Cervantes para trasladarse a Italia en el séquito del nuncio papal.
Son 60 capítulos, pero hay en ellos una enorme concentración temporal: todo un sinfín de lances y aventuras se suceden en el corto lapso de una noche y el día siguiente[3]. La narración, desde sus primeras páginas, se irá convirtiendo en un laberinto de historias que se empiezan a contar, pero sin que acaben de contarse del todo: antes de que se llegue al final de la primera, se abre otra nueva, y luego otra… y así sucesivamente, en una especie de «muñeca rusa» narrativa (es lo que sucederá con las historias intercaladas de Abigail, de su esclava Zaphirah o de la duquesa de Puente de Alba). Y al hilo de toda esta balumba de peripecias sorprendentes que se suceden a ritmo vertiginoso va a ser muy poco lo que se aporte sobre Miguel de Cervantes Saavedra: sabemos, sí, que el protagonista es un estudiante[4]; se ofrecen algunos datos sobre su familia y linaje (es hidalgo, pobre pero digno: cfr. el título del capítulo IX, «De cómo Miguel de Cervantes era hombre que sabía mantener su dignidad, a pesar de su pobreza»); se señala en varias ocasiones que es un discípulo predilecto del licenciado López de Hoyos, que ha escrito algunas poesías… y poco más. En realidad, todo lo que cuenta la novela, más que los hechos conocidos del personaje histórico Cervantes, son las aventuras inventadas de este otro Cervantes de la ficción, presentado como un galán, enamoradizo y algo voyeur (el agujero que existe en una de las paredes de la habitación donde se aloja va a dar mucho juego narrativo, tanto para mirar él a los vecinos como para ser él mirado por otros…). Del futuro autor del Quijote se destaca que tiene «el alma ardiente e impresionable, y ansiosa de lo embriagador, y de lo bello, y de lo resplandeciente» (p. 37). Y por ello, nada menos que cuatro son las mujeres de las que se va a enamorar —simultáneamente— el bueno de Miguel: doña Magdalena, «la hermosa morena de los ojos negros» (pp. 26, 30, 46, 53); donna Beatriz, la angelical hermana del cardenal Aquaviva, «la otra beldad de blanca tez y ojos garzos» (p. 52); la judía Abigail, una actriz de hechicera belleza perteneciente a la compañía de Lope de Rueda; y, en fin, la joven y desgraciada duquesa de Puente de Alba[5].
La novela nos retrata, en efecto, a un joven Cervantes, de carácter bravo y aventurero a sus 21 años, que tiene sobre todo un alma ardiente y apasionada, impresionable y soñadora; se habla de «la lozana y poética imaginación de nuestro joven» (p. 126); y se afirma que «Lo bello, lo candente, lo desconocido, lo misterioso, la atraía, la absorbía» (p. 144; esos la se refieren al alma de Cervantes, con feo laísmo habitual en el estilo del autor). Es un hombre de genio, un soñador nato: «Se comprende, pues, que en poco más de veinticuatro horas, Cervantes hubiese sentido tres amores más o menos intensos por tres mujeres, y se sintiese impresionado por una cuarta» (p. 200; ese capítulo XL se titula precisamente «Que es un discurso en que el autor pretende probar que se puede amar un ideal en muchas mujeres, y con una igual intensidad»). Con tantos amoríos, no es de extrañar que el corazón de Cervantes sea un volcán y su cabeza un hervidero. Es un personaje de gran sensibilidad, melancólico, expansivo, con el alma repleta de imaginación y fantasía, que irá oscilando continuamente de un amor a otro: conoce a una hermosa mujer que causa una profundísima impresión en su alma, pero poco después entra en contacto con otra dama de belleza igualmente subyugante y al punto se apasiona y se olvida de la primera… Y así a lo largo de toda la novela, no solo en esta primera parte. No hay mayor profundidad psicológica en el retrato del escritor: los hombres de genio aman así, y punto redondo.
Podríamos hablar de cierta quijotización de Cervantes apreciable ya en estos primeros capítulos de la novela: siempre se muestra dispuesto a socorrer, servir y proteger a cuantas damas en dificultades se cruzan en su camino, usará con frecuencia un lenguaje caballeresco[6] y protagonizará aventuras sin cuento: «yo me desvivo por las aventuras» (p. 28), afirma él mismo; «En que se ve que llovían sobre Miguel de Cervantes las interesantísimas aventuras», anuncia el título del capítulo XIX; «aventura me ha salido al paso y tal, que no sé a qué otras aventuras puede llevarme» (p. 92), señala de nuevo el personaje; «la aventura en que hoy me encuentro y que me llama urgentemente, y no sé a dónde podrá llamarme, nace de una extraña aventura de anoche en que serví, cumpliendo con mi obligación de hidalgo, a ese señor […] en fin, buenas sean o malas las aventuras que a un hidalgo se le pongan por delante, debe seguirlas» (pp. 92-93), le dice a su hermano Rodrigo; «Miguel tenía el espíritu levantado y caballeresco» (p. 98); «A cada momento se presentaba más enredada su extraña aventura» (p. 106); «El misterio de sus aventuras crecía hasta lo infinito» (p. 141); «¡Y llueven aventuras!», comenta Rodrigo (p. 213); «En que continúa cayendo agua de las nubes, y lloviendo aventuras sobre Miguel de Cervantes», es el título del capítulo L, etc., etc.
Así pues, las historias y las aventuras se van arracimando en torno a Cervantes y los personajes que le rodean: «En que por una vez más se interrumpe la historia de la duquesa, para dar lugar a los principios de una nueva historia» (título del capítulo XXVI); «En que se van complicando los sucesos de esta historia» (título del capítulo XLVI). El propio narrador se da cuenta de sus descarríos narrativos, de que se aleja mucho de las aventuras centrales con lances secundarios, y se ve en la obligación de justificarse: «Pero hemos vuelto a extraviarnos. / Nuestro pensamiento, rebelde en su independencia, se va por donde quiere, y tenemos a cada paso necesidad de encarrilarle» (p. 152); y en otro lugar: «No se nos culpe de que abandonamos la acción de nuestra novela para divagar en discursos. / Los grandes escritores nos han dado el ejemplo» (p. 199). Al laberinto de historias entrelazadas se suman las continuas digresiones, que pueden ser sobre los más variopintos temas. Por ejemplo, el capítulo XVII es todo él una digresión, como indica el título: «En que Lope de Rueda hace, sin género alguno de pretensiones y en resumen, un artículo de crítica sobre la novela, al cual pone algunas acotaciones Cervantes».
En definitiva, para explicar el hecho biográfico de que Cervantes entra al servicio del joven cardenal Giulio Acquaviva dʼAragona, legado de Su Santidad en la corte del rey Felipe II, y que termina marchando a Roma en su séquito, el novelista ha inventado diversas y extrañas aventuras galantes —cuatro amores, cuatro—, más la historia de una niña expósita (la hija de la duquesa de Puente de Alba, historia que seguirá coleando cientos de páginas más adelante…), pendencias y cuchilladas, intrigas sin cuento, etc. La acción de esta primera parte de la novela discurre «Aventura sobre aventura», como certeramente anuncia el título del capítulo XXXVI. En este sentido, el mesón de la viuda de Paredes funciona a la manera de las ventas en el Quijote, siendo el espacio físico que facilita el encuentro y la interacción de los diversos personajes[7].
[1] La ficha de la novela es: Manuel Fernández y González, El Príncipe de los Ingenios Miguel de Cervantes Saavedra. Novela histórica por don… Ilustrada con magníficas láminas del renombrado artista don Eusebio Planas, Barcelona, Establecimiento Tipográfico-Editorial de Espasa Hermanos, s. a. [c. 1876-1878], 2 vols.
[2] Mantengo la forma en que se escribe este apellido a lo largo de toda la novela, y lo mismo haré con los nombres de otros personajes.
[3] «¡Cuántas aventuras en menos de veinticuatro horas! / ¡Cuántas emociones!» (p. 116), hace notar el narrador.
[4] Cervantes, que es «bien parecido, aunque de semblante grave» (p. 7), va «vestido a lo estudiante hidalgo» (p. 6), lleva bonete de bachiller, ha cursado filosofía y letras humanas…
[5] Todavía podríamos sumar una quinta mujer si consideramos el asedio que sufre Cervantes por parte de la dueña doña Guiomar, «un amor momio y trasnochado que le salía» (p. 243). En fin, tampoco Antona, la maritornesca cocinera del mesón, se resiste a los encantos del joven estudiante.
[6] Un ejemplo como botón de muestra: «¡Haceos atrás incontinenti, canalla, o vive Dios que yo os haga que os tengáis!…» (p. 211).
[7] Para más detalles remito a mi trabajo: Carlos Mata Induráin, «Excesos, desmesuras y extravagancias en una novelesca recreación cervantina: El Príncipe de los Ingenios Miguel de Cervantes Saavedra (c. 1876-1878) de Manuel Fernández y González», Cervantes. Bulletin of the Cervantes Society of America, volume 42, number 1, Spring 2022, pp. 151-173.