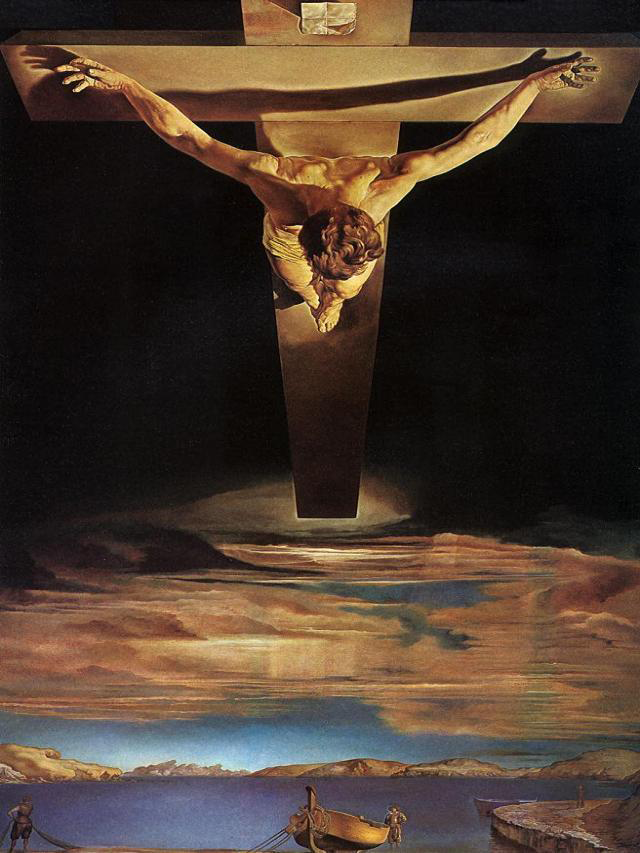Otro tema presente en el poemario[1] es la nostalgia de España, de la infancia y de la madre, más el recuerdo de Nicaragua. Aparece en contadas ocasiones, pero las ocurrencias son significativas, alcanzando un alto valor emocional. Así en el poema 3, «Ya en ti resucitado / para aprender tu nombre» (pp. 23-24), cuando el Ángel pasea —vuela— por Nueva Orleans se refiere al Barrio Francés, apostillando que «en español [es] más mío» (p. 23). Es decir, ese Barrio Francés le trae al recuerdo más bien su añorada y lejana España:
Por el Barrio Francés, tan tuyo y mío,
viene a besarme España en tus recuerdos;
en tu gloria de ayer, resucitado,
sobre la noche en calma canta mi pensamiento
el canto de tus pájaros perdidos,
himno de otoño al cielo,
en el alba de aquella primavera
que en la nave de España llegó aquí sonriendo (p. 24).
Y los recuerdos de Madrid se cuelan en el poema 11, «II: Dondequiera te quiero». En esta composición evoca al poeta amigo Carlos Martínez Rivas, que se halla geográficamente lejos, en España, pero siempre cercano en el corazón («Carlos, ya te he mirado en todas partes», p. 50); y tanto es así que distintos espacios de la Nueva Orleans que recorre le traen a la memoria otros lugares “equivalentes” de la capital de España:
Toda Nueva Orleans sabe de tus miradas.
Las mías en Madrid vagan perdidas
del Prado[2] a la Moncloa,
de San Andrés al barrio de Vallecas.
Contigo, a pleno vuelo, por el aire,
voy al cielo en el Metropolitano.Este tranvía suena a hierros rotos.
Pero esta ola de frío a pleno sol
casi del Trópico,
con cielo todo azul, tan madrileño,
me sitúa contigo.Y ya no voy al Stadium
del City Park; voy al Parque del Oeste (pp. 50-51).
Una breve alusión a su madre la hallamos en el poema 7: «—retrato de mi madre, / mi nombre repetido / por los que sólo saben pronunciarlo—» (p. 36). La idea de la fuerza afectiva de la acción nominativa la encontramos reiterada en el poema «Descanso en el tren», cuando el yo lírico recuerda cuál es su nombre de pila —aquí, pues, encontramos plenamente identificados el yo lírico-Ángel en el País del Águila y el Ángel Martínez Baigorri, hombre, sacerdote y poeta de carne y hueso—:
Mi nombre es Ángel,
pero tampoco yo sé todavía,
o ya, mi nombre entero (p. 83).
Por otra parte, en el poema 12, la contemplación de la nieve suscita en el yo lírico el recuerdo de su «incurable infancia»:
¡Oh silenciosa nieve de mis sueños
de niño! Fría y triste de uniforme
virginidad de nieve
de mi incurable infancia (p. 52).
En fin, en el poema «Descanso en el tren» (pp. 80-83), encontramos unidas ambas nostalgias, la de la madre y la de la niñez. A partir de una circunstancia concreta —el Ángel lírico contempla a un niño jugando en un tren—, eleva el pensamiento jugando con la oposición niño / niño interior:
El niño que no sabe
y mi niño interior que no se acuerda
de que también fue niño.Este niño incansable
que a todos ama y que con todos juega,
que pasa de uno a otro
para que todos le acaricien y le digan
cosas raras que él[3] no puede entender y le hacen
por lo mismo reír, reír con tanta gracia.
Este niño de ayer que soy yo mismo…
Que a todos ama y que por todos pasa
y que siempre en el término
de su correr encuentra,
para el reposo abiertos,
incansables, como él, los brazos de su madre (p. 82).
Por lo que toca a la evocación nostálgica de Nicaragua, está presente en el poema 1 de la primera sección poética, «Ángel en el País del Águila», donde encontramos estos versos (es el cierre de la composición):
Una mañana suave,
de sol fluorescente entre el verdor de las hojas
y aire acondicionado.
El principio del paso de estío,
anuncio de la vida que se duerme
—de mi vida que nace—:libre de la mecánica, de la prisión de un fólder
gigante y con un índice de nombres
muertos, la vida vive y se abre a un cielo
lleno de alas y azul que no se oye.Porque cuando bajamos,
¡oh tortura saber de dónde nace el viento!
Porque cuando subimos,
¡oh delicia del cielo libre para las alas,
con luz y sin anuncios de colores!Desde el País del Águila,
allí mi vida espera
libre de automatismos de esta vida.Y Nicaragua, quieta como el cielo,
con luz que es sólo anuncio de otras luces (pp. 16-17)[4].
La otra referencia destacada[5] a aquel país que cantaba en él —en Martínez Baigorri— se localiza en este pasaje del apartado «Tú no pasarás nunca», del poema «Bodas de Oro en el filosofado (Isleta College)», en el que se mencionan varios lugares ligados a su biografía:
Y así eres tú en el paso que no pasará nunca.
Porque de lo que pasa por El Paso
tomas siempre lo eterno[6].
¿Y lo que dejas?
¡Qué carrera inviolada!
¡Qué rastro de luz suave!
Por tu paso, los nombres
de Alsacia, Francia, España, México, Norteamérica,
tienen una luz nueva…¿Y Nicaragua?
Yo le he oído a un lago decir allí tu nombre,
y he visto en una ceiba tu retrato
inflamado de aurora (p. 110).
Pasaje en el que el país centroamericano queda aludido por dos realidades frecuentemente evocadas en la poesía del padre Ángel: el Lago Cocibolca o Gran Lago de Nicaragua, a cuyas orillas, en la ciudad de Granada, está situado el colegio «Centroamérica», donde él enseñaba literatura; y el árbol de la ceiba, cantado por ejemplo en el soneto que comienza «Ceiba, dominadora del paisaje: / Primera luz que es vida de la aurora, / Primera voz del alma al sol sonora / Vibrando con el viento en tu ramaje»[7], o en el titulado «Clara forma»[8].
[1] Citaré por Ángel en el País del Águila, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1954, pero teniendo a la vista la edición de Emilio del Río en Poesías completas I, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1999, donde el poemario ocupa las pp. 589-649.
[2] En Poesías completas I «Prado». Tanto «Pardo» como «Prado» son topónimos madrileños y, por tanto, serían lecturas igualmente válidas.
[3] En Poesías completas I se lee «quél».
[4] Como menciona Rosamaría Paasche, en una cita aducida más por extenso anteriormente, el Ángel «resalta la inocencia de Nicaragua todavía no contaminada por el artificio» (Ángel Martínez Baigorri, místico conceptista, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1991, pp. 139-140).
[5] Una alusión más puntual a la capital de Nicaragua la encontramos en el poema «Walk», del apartado «Descansos (También provisionales)»: «¿Qué importa / —ya en Managua o hacia El Paso— / si el camino hacia abajo es hacia arriba / y es su término igual siempre distinto?» (p. 77).
[6] En todo el tramo final del poemario se reiteran estos juegos de derivación con paso, pasar, etc., unidos al topónimo texano de El Paso. El ejemplo extremo de este estilo ingenioso, verdadero alarde conceptista, es este pasaje de «Tú no pasarás nunca»: «Si existe El Paso —una ciudad: EL PASO—, / sólo es El Paso por lo que ha pasado, / sin pasar, por El Paso: / Lo que pasó hizo a El Paso en lo que queda, / y así es El Paso por lo que ha quedado / en el paso de todo por El Paso. // Y ése eres tú, que no pasarás nunca, / porque todo, al pasar por ti, ha dejado en ti / la eternidad de todo lo que pasa: / Todo en tu vida fue paso hacia el paso / que no ha de pasar nunca» (p. 108). Ese «Paso que no pasa» es, claro está, un paso trascendente, el del encuentro con Dios para la vida eterna. Con relación al estilo de esta parte del poemario, Ellacuría matiza certeramente: «Versos que encierran tan perfecto y claro sentido pueden ser difíciles por su penetración filosófica, por su densidad y exactitud, pero no son oscuros ni confusos» («Ángel Martínez, poeta esencial», en Escritos filosóficos I, San Salvador, UCA Editores, 1996, p. 173). Ver también las pp. 174-176 para su comentario de este «estilo intelectual y esencialista», completado con esta otra declaración: «Esto no quiere decir que todas sus páginas reciban un idéntico tratamiento intelectual, sin una flor ni una sonrisa. Su poesía tiene sentidos remansos de ternura, de suave emoción: cuenta con fulgurantes imágenes originalísimas y poderosas, con expresiones perfectamente acabadas y asequibles al gusto de todos» (p. 177).
[7] Sonetos irreparables, México, D. F., A. Finisterre Editor, 1964, p. 49.
[8] Sonetos irreparables, p. 80. Remito para más detalles a mi trabajo: Carlos Mata Induráin, «Una aproximación al poemario Ángel en el País del Águila (1954) de Ángel Martínez Baigorri: génesis, estructura y temas», Príncipe de Viana, año 83, núm. 282, enero-abril de 2022, pp. 107-145.