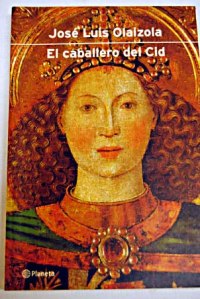En el año 1986 se publicó[1], como número 5 de la colección «Julio Nombela» de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, el poemario de Sagrario Torres titulado Íntima a Quijote, que constituye una bella recreación quijotesca desde el territorio de la lírica. Para entender plenamente el significado del título ha de sobrentenderse la palabra carta o respuesta, pues eso es el libro en su conjunto: una carta íntima en respuesta a la dirigida por don Quijote a su amada Dulcinea del Toboso desde Sierra Morena.
Estos son algunos datos acerca de la autora[2]: Sagrario Torres Calderón Montiel nació en Valdepeñas (Ciudad Real), de donde salió, a la edad de cinco años, para ingresar en un internado estatal, el de «Nuestra Señora de la Paloma» de Madrid, donde permaneció hasta el año 1936. Antes de Íntima a Quijote había publicado varios otros títulos poéticos: Catorce bocas me alimentan (sonetos), Madrid, Editora Nacional, 1968; Hormigón traslúcido, Salamanca, Colección Álamo, 1970; Carta a Dios, Madrid, Colección Ágora, 1971; Esta espina dorsal estremecida (sonetos) Madrid, Colección Arbolé, 1973; Los ojos nunca crecen, Salamanca, Colección Álamo, 1975 (poema autobiográfico que describe su vida en el colegio, escrito con una beca de la Fundación Juan March del año 1973; la edición del libro estuvo patrocinada por la Delegación Nacional de Cultura); y Regreso al corazón, Madrid, Colección Adonais, 1981.
En 1982 le fue concedida una beca de Creación literaria del Ministerio de Cultura para escribir el libro Íntima a Quijote, el cual saldría publicado cuatro años después, en 1986. Las palabras que dedica Luis López Anglada al poemario (reproducidas en sus solapas) sintetizan bien su contenido y la intención de Sagrario Torres al componerlo:
A pesar de los siglos transcurridos, a pesar de los innumerables trabajos que se han escrito sobre la obra inmortal de Cervantes, nunca, hasta ahora, fue capaz una mujer de responder al mensaje de infinito amor que constituyen la vida y la muerte de Alonso Quijano, el Bueno.
Tuvo que ser una mujer manchega, iluminada desde su niñez por la luz de oro de la Poesía, la llamada a responder —y a corresponder— al inmortal amor de Don Quijote. Dulcinea de todos los tiempos, es ya, como en los versos de Antonio Machado, «… la cerca y lejos, por el inmenso llano eterna compañera y estrella de Quijano».
Tal vez nunca mujer enamorada alguna respondió con tanta hondura, con tanta belleza de expresión, con tanta altura de espíritu a la total entrega del enloquecido amador. Y nunca la inspiración de Sagrario Torres alcanzó tantas y tan altas cimas de belleza y de poesía. Aquí, Sagrario-Aldonza-Dulcinea idealiza a su vez la figura egregia de Quijote, alcanza a comprender —como solo pueden comprenderlo las enamoradas— el alma quijotesca, justifica su pasión y da la razón al ingenioso caballero, que sabía que Dulcinea no era una invención, sino una realidad que algún día —ahora— aparecería ante los ojos del mundo para dar fe de su existencia.
No, esta Dulcinea no es aquella que Gastón Baty alzó a los escenarios, protagonista artificiosa en su ideal, personaje ideal de quimera. Sagrario es, ella misma, la respuesta de Aldonza a Quijote; es, ella misma, el sueño ideal que Cervantes intuyera. Su libro Íntima a Quijote es uno de los más bellos poemas de amor que se han escrito en nuestro tiempo. Aquí, como en el libro inmortal en el que no importa que Dulcinea existiera o no, tampoco importa que Quijote haya sido una realidad o un sueño. Lo que importa es que una mujer haya respondido por fin a un inmortal mensaje de amor de un hombre por ella enloquecido.
Tras las diversas dedicatorias (entre otras, a Valdepeñas y a todos los manchegos), en unas palabras dirigidas «Al lector» (pp. 9-10) explica con detalle la autora las razones que le llevaron a escribir esta carta de respuesta Íntima a Quijote:
En ella le digo cómo veo yo su persona. De qué modo, procedente de las regiones sin nombre ni figura que sólo Dios conoce, fue concebido en la mente de su padre y madre Miguel. Cuál fue, según yo lo veo, el destino de su esforzada y desgraciada vida. Cómo le vi morir, más arrepentido de su aventura de lo que yo hubiese querido, y cómo ante su cadáver juré fidelidad inquebrantable a su espíritu y a su fama.
Añade que «Por mí y para mí, por él y para él escribí esta arrebatada carta» (p. 10), y remata sus palabras de prohemio con esta interesante indicación:
Puesto que él no podrá leerla, a ti, lector, encomiendo esta carta a mi Quijote, a nuestro Don Quijote. Mírala con buena voluntad. Es seguro que no te faltará, por malamente que cumplas el común deber español de ser amigo suyo[3].
[1] En el colofón se indica que el libro sale publicado con motivo de los 370 años de la muerte de Cervantes.
[2] Los extracto de entre los que figuran en las solapas del propio libro. Puede verse la reseña de Francisco Mena Cantero, «Sobre Íntima a Quijote», Cuadernos de Nueva Poesía (Asociación Prometeo de Poesía), abril de 1987, s. p.; y el estudio de José María Balcells, «Sagrario Torres y su poema de amor al Quijote», en Jesús-María Nieto Ibáñez (coord.), Lógos Hellenikós. Homenaje al Profesor Gaspar Morocho, León, Universidad de León, 2003, pp. 903-911.
[3] Sagrario Torres, Íntima a Quijote, Madrid, Asociación de Escritores y Artistas Españoles, 1986, p. 10; el destacado es mío.