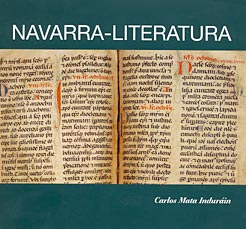Hombre de buen humor, dotado de agudísimo ingenio, amigo de equívocos y juegos de palabras, Jerónimo de Cáncer y Velasco[1] destacó en el cultivo de la literatura jocosa, tanto en el terreno poético como en el dramático. Incluido entre los dramaturgos del ciclo de Calderón, escribió la mayoría de sus comedias en colaboración con numerosos ingenios del momento (el propio Calderón, Luis y Juan Vélez de Guevara, Agustín Moreto, Juan de Matos Fragoso, Pedro Rosete Niño, Antonio de Huerta, Antonio Martínez de Meneses, Sebastián de Villaviciosa, Juan de Zabaleta, los hermanos Figueroa, etc.).
Cáncer nació a finales del siglo XVI en Barbastro (Huesca), en el seno de una familia noble. Sirvió, como contador o secretario, al conde de Luna, y contó con la protección puntual de otros nobles. En 1620 estaba en Madrid, y en 1625 casó con una viuda joven, doña María de Ormaza, con la que tuvo una hija. En alguna ocasión representó con los criados de Felipe IV en las comedias que se hacían en Palacio (es mérito que hace constar en uno de sus poemas para solicitar una ayuda de costa al rey). Fue asiduo a fiestas cortesanas, reuniones de academia y certámenes poéticos. Toda su vida pasó estrecheces económicas y es fama que, al morir en Madrid en 1655, fue enterrado de limosna. Una de las facetas más destacadas de su personalidad es precisamente la de «poeta pedigüeño»; él mismo se burlaba de su pobreza, por ejemplo en el romance dedicado «Al Excelentísimo señor conde de Niebla, pidiéndole un vestido»:
Las llagas de mis calzones
son, señor, tan incurables,
que pasan las entretelas
y van descubriendo el Cáncer.
Además de su eterna pobreza, en sus composiciones poéticas quedan también apuntadas algunas notas físicas: su baja estatura, su obesidad, su desaliño indumentario… Adolfo Bonilla y San Martín[2] y Federico Carlos Sainz de Robles[3] han insistido en este retrato grotesco y abufonado de Cáncer. Por lo que toca a su producción literaria, un rasgo unánimemente destacado por la crítica es su carácter ingenioso, que se pone de manifiesto tanto en sus poemas como en los entremeses y comedias, y de forma particular en el subgénero de la comedia burlesca, del que Cáncer fue un verdadero especialista.
En 1651 publicó en Madrid sus composiciones poéticas, en un volumen dedicado a su protector, don Gaspar Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, que incluía además la comedia burlesca La muerte de Valdovinos y el entremés La garapiña (suprimido en la segunda edición, que salió ese mismo año, y en las siguientes). Estas Obras varias de don Jerónimo de Cáncer y Velasco se reimprimieron en Lisboa en 1657 y 1675. Bergman apunta que el volumen conoció diez ediciones hasta 1761[4]. La mayoría de las composiciones líricas reunidas aquí por Cáncer pertenecen al género festivo (sátira de tipos y costumbres, parodias mitológicas, versos divinos a lo burlesco…), aunque abundan también las de contenido religioso serio y otras de raigambre cultista como su «Fábula del Minotauro», escrita en octavas reales. En todo caso, el conjunto más destacado de la poesía de Cáncer está formado por sus jocosos poemas petitorios y satírico-burlescos, en los que da frecuente entrada a equívocos, dilogías y otras modalidades del juego de palabras[5].
En ese volumen de Obras varias se recoge también el famoso Vejamen que redactó como secretario de la Academia poética de Madrid, en el que traza burlescas semblanzas de Martínez de Meneses, Belmonte, Alfonso de Batres, Rojas Zorrilla, Zabaleta, Rosete, Juan Vélez de Guevara, Matos Fragoso o Huerta, es decir, sus principales amigos y colaboradores literarios. Para Bonilla es «un documento modelo en su género», en el que campean todo el gracejo y naturalidad del autor[6].
Algunas notas sobre su producción teatral quedan pendientes para una próxima entrada[7].
[1] En cuanto al primer apellido del escritor, parece que la acentuación en la época era aguda, Cancer, y no llana, Cáncer, aunque he optado por mantener en mi escrito la forma más usual en manuales y obras de referencia, llana y con acento en la a. Para su biografía, ver los trabajos de Elena Martínez Carro y Alejandro Rubio San Román, «Documentos sobre Jerónimo de Cáncer y Velasco», Lectura y Signo, 2, 2007, pp. 15-32; «Documentos sobre Jerónimo de Cáncer y su familia. Parte II», Lectura y Signo, 4, 2009, pp. 61-77, y «Una nota biográfica sobre Jerónimo de Cáncer y Velasco», Revista de Literatura, vol. LXXVII, núm. 154, julio-diciembre de 2015, pp. 585-595; así como el de Juan Carlos González Maya, «Jerónimo de Cáncer y Velasco», en Pablo Jauralde Pou (dir.), Diccionario Filológico de Literatura Española. Siglo XVII, I, Madrid, Castalia, 2012, pp. 141-170.
[2] Bajo el seudónimo de El Bachiller Mantuano, Vejámenes literarios por don Jerónimo de Cáncer y Velasco y Anastasio Pantaleón de Ribera (siglo XVII), Madrid, Biblioteca Ateneo, 1909, pp. 5-9.
[3] Federico Carlos Sainz de Robles, «Jerónimo de Cáncer y Velasco (¿1598?-1655)», en El teatro español. Historia y antología,vol. IV, Madrid, Aguilar, 1943, p. 821.
[4] Hannah E. Bergman (ed.), Ramillete de entremeses y bailes nuevamente recogidos de los antiguos poetas de España. Siglo XVII, Madrid, Castalia, 1970, p. 279. Añado una aportación bibliográfica que amablemente me indica el colega y amigo Jesús Duce: se publicó una edición de sus Obras varias, a cargo de Rus Solera, en Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2005. Ver también Jerónimo de Cáncer y Velasco, Poesía completa, ed. de Juan Carlos González Maya, Madrid, Fundación Universitaria Española, 2007.
[5] Una selección de sus poesías puede leerse en el tomo XLII de la BAE, pp. 429-435; para un análisis remito a Narciso Díaz de Escovar, «Don Jerónimo de Cáncer y Velasco», Revista Contemporánea, tomo CXXI, cuaderno IV, núm. 606 (1901), pp. 399-404.
[6] En Vejámenes literarios…, p. 9. Lo reproduce en las pp. 19-36; puede verse también en el tomo XLII de la BAE, pp. 435-437.
[7] Para más detalles remito a Carlos Mata Induráin, «Cáncer y la comedia burlesca», en Javier Huerta Calvo (dir.), Abraham Madroñal Durán y Héctor Urzáiz Tortajada (coords.), Historia del teatro español, I. De la Edad Media a los Siglos de Oro, Madrid, Gredos, 2003, pp. 1069-1096.