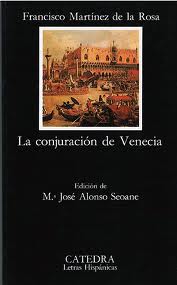Más adelante Martínez de la Rosa centra su atención en el tema de las tres unidades, comenzando por el comentario de la unidad de acción, que es tan necesaria en el drama histórico como en cualquier otra obra dramática que se precie de bien construida:
Habiéndose de representar un grave acontecimiento histórico, el arte del poeta consiste en elegir los hechos y circunstancias más notables que puedan dar de él una cabal idea; en disponerlos de manera que cada uno esté en el lugar más oportuno, sin dañarse los unos a los otros, y antes bien prestándose recíproca ayuda; y en abarcar de tal suerte todos los materiales, que pueda reunirlos como en un haz, y atarlos con un fuerte nudo (p. 343).
Respecto a la unidad de lugar, afirma que se puede tolerar en una pieza un par de cambios de decoración, ya que «Muy menguado concepto tendrá de su arte el poeta que sacrifique una situación hermosísima, o que incurra en un absurdo manifiesto, por no mudar una que otra vez el lugar de la escena» (p. 344). Así, sugiere por vía de ejemplo que la acción pueda ocurrir en un lugar distinto en cada acto.
Por lo que toca a la unidad de tiempo, lo más adecuado sería comprimir los lapsos necesarios entre acto y acto, de forma que el tiempo representado en cada uno de ellos viniera a coincidir con el tiempo de representación[1]; puede aceptarse que la acción se dilate a lo largo de «algunos días», sin que sea necesario ajustarse al «angustioso plazo de veinticuatro horas»; pero tampoco es conveniente ni verosímil que, en el conjunto de la obra, transcurran «muchos años».
Por último, Martínez de la Rosa dedica algunos párrafos al estilo y al lenguaje, limitándose a señalar que ambos deben ser decorosos («acomodados al argumento, a la condición de las personas, a su situación y demás circunstancias», p. 345), intermedios entre los característicos de la comedia y del drama. Pero esta cuestión, apostilla, no depende específicamente de normas y reglas, sino que requiere más bien el buen gusto, «o, por mejor decir, el instinto del genio».
[1] Cfr. K. Spang, Teoría del drama. Lectura y análisis de la obra teatral, Pamplona, Eunsa, 1991, cap. 6, «Tiempo», especialmente las pp. 246-247.