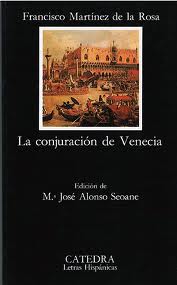Por lo que hace a los dramas de asunto godo de Gertrudis Gómez de Avellaneda, sus respectivas acciones vienen a coincidir con sendos momentos críticos de la historia nacional: uno, la conversión de Recaredo al catolicismo, que supuso la unidad de culto de todo el territorio peninsular; otro, los primeros años de resistencia cristiana tras la invasión musulmana y la derrota del Guadalete en 711. En ambos casos consigue Gómez de Avellaneda una ambientación histórica bastante lograda, no tanto por la adecuación de los hechos concretos que presenta a los sucesos realmente acontecidos, como por la plasmación de un «ambiente histórico», del «espíritu» de una época. Por ejemplo, en Recaredo está muy bien descrito, en escena de tono colorista subrayado por la musicalidad del verso, la séptima del acto III, lo que significó esa «unidad de culto» tras la conversión del monarca godo al catolicismo: en las calles se abrazan «godos, suevos y romanos, / que hermana un gozo común», y allí «Se ven con ledos semblantes, / ancianos, mozos, infantes, / esposas, viudas, doncellas» (p. 133a); es decir, participan del regocijo popular gentes de los tres pueblos principales de la Hispania y, además, gentes pertenecientes a todas las clases sociales, edades y condiciones, dentro de cada uno de ellos. Y todo magnificado por la presencia de un anciano de cabello cano, de aspecto noble y grave, en cuyo rostro brilla «de entusiasmo fuego santo», que no es sino Leandro, el obispo de Sevilla.

Con estas palabras relata el Duque a Recaredo lo que sucede en las calles de Toledo:
Allí, gran rey, se confunden
ricos trajes, pobres sayos…
Y el sol, al lanzar sus rayos
—que nueva vida difunden—
sobre aquel cuadro grandioso,
envuelve a par con su luz
del monje el pardo capuz,
los timbres del poderoso,
el pellico del pastor,
la cimera del guerrero,
la alforja del pordiosero
y el bieldo del labrador (p. 133a-b).
En el segundo, Egilona, destacaría en este sentido el final apoteósico, pleno de patriotismo españolista, en que se anuncia a los moros que Rodrigo vive y que se halla dispuesto, junto con Pelayo, para vencerlos y abatir su poder, como simboliza Egilona arrojando al suelo y pisando el estandarte musulmán: los guerreros cristianos lograrán «la libertad del español imperio» y acabarán con el «dominio infando» de los árabes «al tremolar de Cristo los pendones / de uno al otro confín del suelo ibero» (p. 57b). Final efectista que, sin duda alguna, arrancaría los aplausos entusiásticos del público.
En fin, estos dos dramas históricos de materia goda se asemejan también por la importancia que adquiere en el desarrollo de sus respectivos argumentos el sentimiento amoroso: en Recaredo, lo principal de la trama se basa en la relación que se teje entre la princesa sueva Bada y el rey godo, impedida inicialmente por dos causas: en primer lugar, el hecho de ser Recaredo descendiente de Leovigildo, el destructor de la familia de la mujer que ama; en segundo lugar, por un voto solemne de servir a Dios que hace Bada. Al final, la conversión de Recaredo al catolicismo y la oportuna anulación del voto pronunciado permitirán el triunfo del amor y el final feliz del desenlace. Por lo que respecta a Egilona, el conflicto se resume en el amor del emir Abdalasis por dicha dama goda, supuesta viuda del rey don Rodrigo; tal sentimiento se ve frustrado por la reaparición del monarca godo y, en última instancia, por la muerte del caudillo musulmán[1].
[1] Citaré por Gertrudis Gómez de Avellaneda, Obras, vol. II, Madrid, Atlas, 1978 (BAE, 278), donde se incluyen Munio Alfonso, El Príncipe de Viana, Recaredo, Saúl y Baltasar; y Obras, vol. III, Madrid, Atlas, 1979 (BAE, 279), en que figura Egilona. Si no indico una página concreta, los números romanos designan el acto, y los arábigos, la escena. Remito para más detalles a Carlos Mata Induráin, «Los dramas históricos de Gertrudis Gómez de Avellaneda», en Kurt Spang (ed.), El drama histórico. Teoría y comentarios, Pamplona, Eunsa, 1998, pp. 193-213.