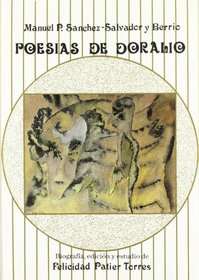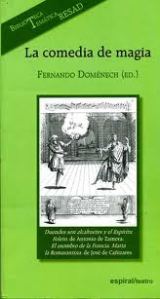Leandro Fernández de Moratín[1] nace en Madrid el 1 de marzo de 1760. Es hijo de Nicolás Fernández de Moratín, poeta y dramaturgo ilustrado, y de Isidora Cabo Conde. En 1764 enferma de viruelas y está al borde de la muerte; las marcas que dejó en su cara la enfermedad explican, en parte, que se convirtiera en un ser tímido e introvertido. En efecto, da muestras desde muy joven de un carácter melancólico y solitario: prefiere la lectura, a la que se aficiona desde muy joven, a jugar con otros niños. Criado en un ambiente familiar culto, recibe una esmerada educación; toma clases de dibujo y acompaña a su padre a algunas tertulias literarias, como la famosa de la Fonda de San Sebastián.

Muy pronto realiza sus primeros intentos literarios. Así, en 1779 obtiene un accésit en un concurso de la Real Academia Española con un poema en romance heroico titulado La toma de Granada por los Reyes Católicos don Fernando y doña Isabel, que presentó bajo el seudónimo (anagrama, más bien, de sus apellidos) Efrén Lardnaz y Morante. Tres años después lograría un nuevo accésit con su Lección poética. Sátira contra los vicios introducidos en la poesía castellana.
De joven estuvo enamorado de una muchacha llamada Sabina Conti, a la que dedicó sus primeros poemas, la cual terminaría casándose con un tío suyo bastante mayor. Algunos críticos consideran que este temprano episodio biográfico podría explicar su interés en el tema de los matrimonios desiguales en edad, tan reiterado en su teatro.
Leandro, que ha heredado de su padre el sentido clasicista y didáctico del teatro, queda en una difícil situación económica al morir don Nicolás en 1780. Trabaja entonces como aprendiz en la Joyería Real, junto con sus tíos Victorio Galeoti y Miguel, aunque el sueldo apenas le da para mantener a su madre y la casa. Conoce en 1781 al que sería uno de sus grandes amigos, Juan Antonio Melón. En 1785 muere su madre y se traslada a vivir con su tío Nicolás Miguel.
Por influencia y recomendación de Jovellanos, en 1787 viaja a París para trabajar como secretario del conde de Cabarrús. Allí vive un año; toma contacto con el teatro francés y conoce a Carlo Goldoni. Por esta época escribe su zarzuela El barón, que no llega a estrenarse. Cuando cae en desgracia Cabarrús, se queda sin protección y sin ingresos, así que en 1788 se ve precisado a regresar a España.
Intenta estrenar su comedia El viejo y la niña, pero la representación es prohibida por el vicario eclesiástico de Madrid. Indignado por las envidias y rivalidades de sus émulos literarios, publica su sátira en prosa La derrota de los pedantes. Unos versos suyos caen en gracia al conde de Floridablanca y este le concede un beneficio eclesiástico (una prestamera de 300 ducados) en un monasterio de Burgos; para poder disfrutarlo, Moratín tiene que tomar las órdenes menores o de primera tonsura. Junto con Forner, consigue entrar en contacto con Godoy, cuya protección resultará esencial: en 1790 logra estrenar por fin, en el Teatro del Príncipe, El viejo y la niña. Además le son concedidos dos nuevos beneficios eclesiásticos, con lo que resuelve sus preocupaciones económicas y dispone de más tiempo para dedicarse a escribir: en efecto, alternará su residencia en Madrid con estancias en la casa solariega de Pastrana, donde trabaja en sus escritos. Redacta La mojigata y La comedia nueva, pieza en la que expone su teoría dramática, estrenada en el Teatro del Príncipe en 1792.
El gobierno le concede una pensión de 30.000 reales para viajar por Europa. Marcha a Francia, y asiste en París al estallido de la revolución: es testigo en esos primeros días del apresamiento de Luis XVI; la violencia desatada y los sangrientos sucesos que contempla le empujan a salir con urgencia para Londres[2], donde le sorprenderá gratamente el ambiente de libertad ideológica. Estudia a los autores ingleses y comienza a traducir Hamlet. Al parecer, mantiene amores (o amoríos) con una joven inglesa[3]. Desde allí le escribe a Godoy para solicitar la plaza de Director de los Teatros madrileños, con el fin de llevar a cabo la profunda reforma que tiene proyectada[4].
Tras estos viajes por Francia e Inglaterra, y también por Italia (Nápoles, Roma, Bolonia…)[5], regresa a España en 1796, siendo nombrado por Godoy, al año siguiente, Secretario de Interpretación de Lenguas. Entonces puede dedicarse de nuevo a la literatura, a escribir para el teatro y asistir a las tertulias. En 1798 conoce a su nuevo amor, Paquita Muñoz: la relación entre ambos es sincera y recíproca, pero Moratín no se decide a contraer matrimonio y la joven terminaría casándose (años después, en 1816) con otro, un militar llamado Francisco Valverde. Sea como sea, el escritor mantuvo siempre con Paquita una fiel y sincera relación de amistad. Ese mismo año de 1798 publica su traducción de Hamlet. Al siguiente es nombrado Director de la Junta de Dirección y Reforma de los Teatros, y más tarde Director de los Teatros, cargos a los que renunciará al ver lo difícil que resulta introducir mejoras en la anquilosada escena española. Ese año de 1799 se repone La comedia nueva, bajo su propia dirección.
En 1803 tiene lugar el accidentado estreno de El barón, y en 1804 de La mojigata, obra igualmente polémica. Son los años de triunfo teatral para Moratín. En efecto, el 24 de enero de 1806 estrena El sí de las niñas, con un éxito sin precedentes en el teatro español (veintiséis días en cartelera). En lo personal, en 1807 llega la ruptura con Paquita Muñoz.
La vida del escritor —como la de todos los españoles— se verá violentamente interrumpida en 1808 por la invasión francesa: tras el motín de Aranjuez cae Godoy y Moratín tiene que huir de Madrid. Toma partido por los franceses y, cuando las tropas napoleónicas entran en Madrid, vuelve a ocupar puestos cortesanos: sigue primero con su cargo de Secretario de Interpretación de Lenguas hasta que José I lo nombra, en 1811, Bibliotecario mayor de la Biblioteca Real, en cuya modernización trabaja con entusiasmo. En 1812 estrena La escuela de los maridos, adaptación de la obra de Molière. Las circunstancias de la guerra (derrota de los Arapiles) hacen que José Bonaparte tenga que escapar de Madrid a Valencia, y Moratín le acompaña. Allí escribirá una oda en elogio del general francés Suchet; y se encargará, junto con el P. Pedro Estala, de la publicación del Diario de Valencia[6].
En 1813 se refugia en Peñíscola: la ciudad sufre un duro asedio y ha de permanecer allí once meses. Finalmente, cuando Fernando VII recupera el trono, Moratín se presenta ante la autoridad militar de Valencia, el general Elío, quien lo trata con desprecio y ordena que salga desterrado para Francia. Sin embargo, una tempestad hace que la goleta en que viaja Moratín deba refugiarse en Barcelona, y el capitán general Eroles le permite permanecer allí. Reside, pues, en la ciudad condal mientras se resuelve su situación oficial por haber colaborado con el ejército invasor. Estrena El médico a palos, nueva adaptación de una obra de Moliére. En 1817, inquieto por las posibles represalias que se puedan tomar contra él, pide un pasaporte y se traslada a Montpellier, y luego a París, donde cuenta con la compañía de su amigo Melón.
En 1819 viaja a Bolonia. En 1820, con el triunfo de las ideas liberales, puede regresar a Barcelona, donde ocupa el cargo de juez de imprenta en el ayuntamiento. El 4 de diciembre de 1821 la Real Academia Española lo elige miembro de número, pero no acude a Madrid a tomar posesión. Publica las Obras póstumas de su padre. Ese mismo año, la epidemia de fiebre amarilla que sufre Barcelona lo obliga a pasar de nuevo a Francia. En 1824 se instala en Burdeos, donde trabajará en la edición de sus obras (Obras dramáticas y líricas, París, Augusto Bobée, 1825, será la última edición revisada por el autor). Termina de redactar su estudio Orígenes del teatro español. Funda con Manuel Silvela un colegio en el que él mismo da clases. En 1825 sufre un ataque de apoplejía, pero se recupera. En 1827 Silvela decide trasladar la escuela a París y Moratín, ya bastante enfermo, marcha con él. Allí moriría, de un cáncer de estómago, el 21 de julio de 1828, siendo enterrado en el cementerio de Père Lachaise. Tiempo después, el 12 de octubre de 1853, sus restos mortales serían trasladados a España para quedar reposando en el cementerio de San Isidro de Madrid.
Hombre tímido, huraño e introvertido, se ha destacado el orgullo como rasgo destacado del carácter de Leandro Fernández de Moratín. Fue muy dado a la sátira y la burla, y un gran analista de la sociedad de su tiempo, desde una posición que siempre quiso fuese distanciada: Fernando Lázaro Carreter se refiere a él como «alma difícil y eminente»[7]. No fue un oportunista, sino que intentó defender su independencia en todo momento. Su actitud afrancesada[8] es fácilmente explicable en su contexto histórico: para muchos españoles del momento, la opción francesa suponía el progreso, la modernización del país, y no dudaron en aceptarla. Además, esa actitud resultaba coherente con sus ideas políticas: un ilustrado liberal no podía apoyar a un rey absolutista como Fernando VII. Moratín aspiró a llevar una vida tranquila, alejada en lo posible de problemas e inquietudes, aunque las circunstancias históricas no lo permitieron; es un buen ejemplo del hombre de letras que busca llevar a cabo, desde cierta distancia, su trabajo intelectual y su labor creativa. Ilustrado y liberal, podemos calificar el suyo como un temperamento burgués. Fue un escritor cerebral, racional, al que le interesaba la perfección formal y huía, por tanto, de toda exageración sentimental.
Se ha dicho, y con razón, que Moratín fue el único dramaturgo español que logró un triunfo para la comedia neoclásica. Sus obras representan la máxima fidelidad al espíritu ilustrado y se atienen con rigor a la preceptiva neoclásica. Para él, la rigidez en la sumisión a las reglas era la única forma posible de alcanzar la verosimilitud necesaria. Tendremos ocasión de comprobarlo al analizar con más detalle El sí de las niñas.
[1] Una buena síntesis biográfica de Moratín es la de Fernando Doménech, Leandro Fernández de Moratín, Madrid, Síntesis, 2003.
[2] La estancia de Moratín en Inglaterra ha sido estudiada por Pedro Ortiz Armengol en su trabajo El año que vivió Moratín en Inglaterra (1792-1793), Madrid, Castalia, 1985.
[3] En carta a su amigo Juan Antonio Melón escribe: «¡Cómo bebo cerveza! ¡Cómo hablo inglés! ¡Qué carreras doy por Hay-Market y Covent Garden! Y, sobre todo, ¡cómo me ha herido el cieguezuelo rapaz con los ojos zarcos de una espliegadera!».
[4] Para los proyectos reformistas de Moratín ver Pablo Cabañas, «Moratín y la reforma del teatro de su tiempo», Revista de Bibliografía Nacional, V, 1944, pp. 63-102.
[5] José Montero Padilla ha destacado esta faceta de «viajero de Europa» de Moratín: «El perfil viajero constituye un aspecto esencial en la personalidad de Leandro Fernández de Moratín. Por gusto primero, por necesidad de desterrado después, el escritor recorrió insistentemente los caminos de Europa» (introducción a su edición de El sí de las niñas, 7.ª ed., Madrid, Cátedra, 1981, pp. 15-16).
[6] Para la etapa valenciana de Moratín, ver Rafael Ferreres, Moratín en Valencia, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 1999.
[7] Fernando Lázaro Carreter, estudio preliminar a la edición de El sí de las niñas de Jesús Pérez Magallón (Barcelona, Crítica, 1994), p. XXX. Ahí mismo le aplica también el calificativo de «el comediógrafo de las luces».
[8] Para esta cuestión remito a Fernando Lázaro Carreter, «El afrancesamiento de Moratín», Papeles de Son Armadans, XX, 1961b, pp. 145-160; y a José María Sánchez Diana, «Moratín afrancesado», Letras de Deusto, VI, 1976, pp. 69-98.
 Leandro Fernández de Moratín (Madrid, 1760-París, 1828) es un autor altamente representativo de esa literatura neoclásica e ilustrada española, de la que su comedia El sí de las niñas nos brinda muchas e importantes claves: didactismo, actitud crítica, defensa de las reglas del arte… tales son algunos rasgos sobresalientes de la pieza más importante del teatro español del siglo XVIII.
Leandro Fernández de Moratín (Madrid, 1760-París, 1828) es un autor altamente representativo de esa literatura neoclásica e ilustrada española, de la que su comedia El sí de las niñas nos brinda muchas e importantes claves: didactismo, actitud crítica, defensa de las reglas del arte… tales son algunos rasgos sobresalientes de la pieza más importante del teatro español del siglo XVIII.