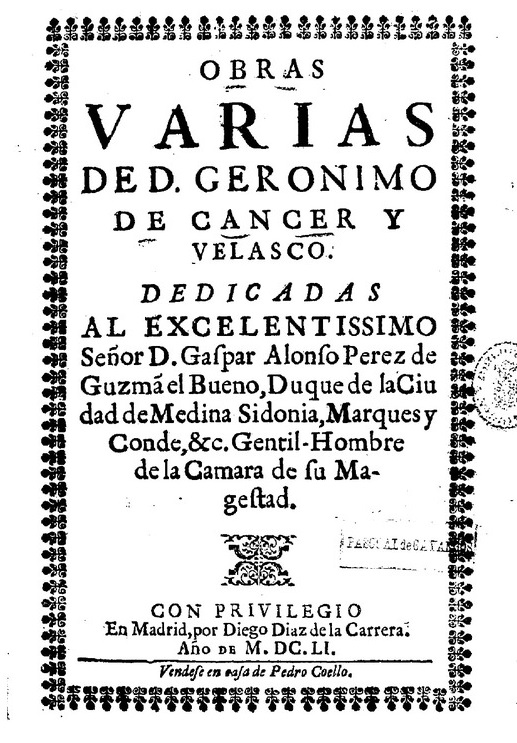Aunque el relato breve no sea uno de los territorios literarios más valorados dentro de la obra de Miguel de Unamuno, no debemos olvidar que lo cultiva con asiduidad desde 1886 y que el número total de sus cuentos suma más de ochenta títulos[1]. Como ha destacado Jesús Gálvez Yagüe en su antología Cuentos de mí mismo, en muchos de ellos se hace presente el yo de Unamuno o, mejor dicho, los distintos yos que Unamuno veía posible deslindar en cada persona: el que uno es, el que uno piensa que es, el que uno quiere ser y el que los demás piensan que uno es. Los cuentos unamunianos, como la mayor parte de su obra literaria, son también reflejo de su pensamiento y de su persona (recuérdese que para el bilbaíno todo relato es autobiográfico).
El cuento titulado «El maestro de Carrasqueda», que fue publicado por Unamuno en La Lectura en julio de 1903[2], sintetiza parte de sus ideas regeneracionistas, es decir, nos muestra un reflejo del Unamuno de la historia, del Unamuno de la vida pública, de la actuación política y social. Es un relato que merece ser destacado por los puntos de contacto que mantiene con la novela San Manuel Bueno, mártir. El resumen argumental es muy sencillo: el narrador evoca, poco después de su muerte, a don Casiano, un maestro que llegó a Carrasqueda de Abajo con ideas renovadoras y que consiguió acabar con el retraso del pueblo educando a sus niños y, en particular, a uno de ellos, Ramonete, convertido con el paso del tiempo en un importante político que ha dado fama a su lugar natal.
El relato comienza con la reproducción literal de unas palabras del maestro don Casiano: «Discurrid con el corazón, hijos míos, que ve muy claro, aunque no muy lejos». Esas frases que él dirigía a sus alumnos, recordadas tras su fallecimiento por el narrador, plantean el dilema de si una persona debe dejar de acudir al socorro de todo un pueblo para atender a un individuo en peligro, sabiendo que quizá ese individuo puede llegar a convertirse más adelante en guía salvador de ese pueblo y aun de varios pueblos más. De hecho, estas palabras iniciales constituyen el germen y el resumen anticipado de todo el cuento, pues don Casiano, para salvar al pueblo de Carrasqueda de Abajo al que ha sido destinado, va a formar a un discípulo predilecto, aquel niño en quien ve mejores predisposiciones, Ramonete. Y el apellido de ese Ramonete, Quejana, no deja de ser significativo, pues inmediatamente nos recuerda el del hidalgo don Alonso Quijano el bueno.
Este Ramonete –más tarde, cuando adulto, don Ramón– se convierte en hijo espiritual de don Casiano, igual que sucede con Lázaro y Ángela en San Manuel Bueno, mártir respecto al sacerdote don Manuel:
Dios no le dio hijos de su mujer; pero tenía a Ramonete, y en él al pueblo, a Carrasqueda todo: «Yo te haré hombre –le decía–; tú déjate querer». Y el chico no sólo se dejaba, se hacía querer. Y fue el maestro traspasándole las ambiciones y los altos anhelos, que, sin saber cómo, iban adormeciéndosele en el corazón (p. 149).
Ramonete pasa a ser el portavoz de todas las palabras y los ideales todos de su maestro: «Y en adelante le brindó las lecciones y por él hablaba a los demás» (p. 149), transformándose en una especie de profeta a través del cual don Casiano puede derramar su espíritu en Carrasqueda. Tampoco parece casual que las tres últimas palabras que, justo antes de morir, le dirige sean precisamente: «¡Adiós, hijo mío!» Recordemos, de paso, que la idea de la paternidad espiritual, valorada por encima de la carnal, es idea recurrente en la obra unamuniana, y que encontramos expuesta con detalle, por ejemplo, en varios capítulos de La agonía del cristianismo.
El cuento se articula en cinco secuencias o «momentos»: 1) el primero es la evocación de las palabras, ya comentadas, que solía recordar don Casiano a sus discípulos; 2) esas palabras dan pie a una evocación del momento de la llegada del nuevo maestro al pueblo y del comienzo de su cruzada regeneradora; 3) luego se explica cómo Ramonete se convirtió en su discípulo predilecto; 4) se describe después el triunfo político del muchacho, que es ya don Ramón; aquí se inserta un diálogo con su maestro en el que reprocha a don Casiano que no haya querido salir nunca del pueblo y este responde que su lugar estaba entre los habitantes de Carrasqueda; 5) el quinto momento recoge la muerte ejemplar del maestro, en la escuela, donde transmite su última enseñanza. Hay dos motivos estructurales importantes que articulan el relato: en primer lugar, las alusiones del maestro a la frase hecha «las paredes oyen» (él la interpreta en el sentido de que siempre hay que enseñar, pues aun cuando parezca que los oyentes no pueden entender la enseñanza, siempre queda algo que cala en su interior); en segundo término, su anhelo de pasar de la España terrestre a una España celestial, expuesto al comienzo del relato y retomado al final, en su última lección a Ramonete:
Me voy de esta España, de la terrestre, de la que fluye, a la otra España, a la España celestial… Ya sabes que el cielo envuelve a la tierra… ¡Habla y enseña aunque no te oigan! (p. 153).
[1] Jesús Gálvez Yagüe ha sintetizado con estas palabras algunas de sus principales características: «Los cuentos de Unamuno, breves, fibrosos, de poca ficción, restringidos casi siempre, como sus novelas, a la narración de peripecias interiores, vibran con la luminosidad íntima propia de la poesía» (introducción a Cuentos de mí mismo, selección e introducción de Jesús Gálvez Yagüe, Madrid, Libros Clan A. Gráficas, 1997, p. 13). Para un acercamiento general a esta parte de la producción unamuniana, cfr. Harriet S. Stevens, «Los cuentos de Unamuno», La Torre, 35-36, julio-diciembre de 1961 (estudio reproducido en Antonio Sánchez Barbudo, ed., Miguel de Unamuno, Madrid, Taurus, 1974).
[2] Cito por Miguel de Unamuno, Cuentos de mí mismo, selección e introducción de Jesús Gálvez Yagüe, Madrid, Libros Clan A. Gráficas, 1997, pp. 147-154.



 or parte de la crítica como su poesía. Sin embargo, los relatos de Rubén nos sitúan ante la siempre interesante cuestión de los límites entre géneros literarios. En efecto, varios de sus cuentos apenas están dotados de acción: su tensión argumental es mínima y más bien se hallan cercanos al poema en prosa o al artículo periodístico, cuando no a la parábola o al apólogo simbólico. Salvadas las distancias, podría compararse esta circunstancia con la que se da también en las narraciones cortas de Gabriel Miró. Los dos son escritores que por su naturaleza lírica y su sensibilidad estaban especialmente cualificados para el cultivo del cuento (cercano por su brevedad y concisión a la poesía); pero, precisamente por su excesiva tendencia a lo lírico-meditativo, ambos desbordaron en ocasiones las estrictas fronteras del género para practicar otras modalidades narrativas cercanas.
or parte de la crítica como su poesía. Sin embargo, los relatos de Rubén nos sitúan ante la siempre interesante cuestión de los límites entre géneros literarios. En efecto, varios de sus cuentos apenas están dotados de acción: su tensión argumental es mínima y más bien se hallan cercanos al poema en prosa o al artículo periodístico, cuando no a la parábola o al apólogo simbólico. Salvadas las distancias, podría compararse esta circunstancia con la que se da también en las narraciones cortas de Gabriel Miró. Los dos son escritores que por su naturaleza lírica y su sensibilidad estaban especialmente cualificados para el cultivo del cuento (cercano por su brevedad y concisión a la poesía); pero, precisamente por su excesiva tendencia a lo lírico-meditativo, ambos desbordaron en ocasiones las estrictas fronteras del género para practicar otras modalidades narrativas cercanas.
 nteresantes del cuento lo constituye el marcado contraste entre la imagen ingenua, inocente que de Periquín transmite el narrador y ese despertar de la sensualidad, casi lascivo, provocado por la contemplación de la belleza femenina, que se apunta primero y que se explicita al final del relato. Las palabras iniciales nos ofrecen una imagen risueña del muchacho, merced al símil que lo identifica con una simple avecilla: «Todas las mañanitas, al cantar el alba, saltaba de su pequeño lecho, como un gorrión alegre que deja el nido». Además, las condiciones de pobreza en que vive el huérfano hacen que cuente con las simpatías del lector desde el primer momento: se describe su vestido variopinto, su estropeado calzado («los zapatos que sonreían por varios lados») y su «cuartucho destartalado». Su comportamiento es en todo momento el de un niño que trompetea canciones despreocupadamente o masca el desayuno «a dos carrillos»; su imagen infantil se completa así en el cierre de la primera secuencia:
nteresantes del cuento lo constituye el marcado contraste entre la imagen ingenua, inocente que de Periquín transmite el narrador y ese despertar de la sensualidad, casi lascivo, provocado por la contemplación de la belleza femenina, que se apunta primero y que se explicita al final del relato. Las palabras iniciales nos ofrecen una imagen risueña del muchacho, merced al símil que lo identifica con una simple avecilla: «Todas las mañanitas, al cantar el alba, saltaba de su pequeño lecho, como un gorrión alegre que deja el nido». Además, las condiciones de pobreza en que vive el huérfano hacen que cuente con las simpatías del lector desde el primer momento: se describe su vestido variopinto, su estropeado calzado («los zapatos que sonreían por varios lados») y su «cuartucho destartalado». Su comportamiento es en todo momento el de un niño que trompetea canciones despreocupadamente o masca el desayuno «a dos carrillos»; su imagen infantil se completa así en el cierre de la primera secuencia: