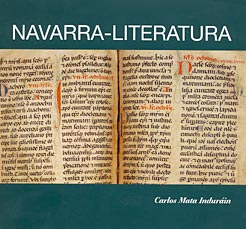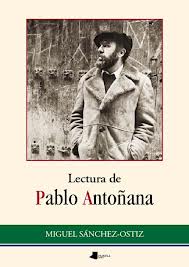Recientemente se ha publicado en la Revista Internacional de los Estudios Vascos, 57,1, enero-junio de 2012, pp. 208-211 una reseña mía de este libro: Miguel Sánchez-Ostiz, Lectura de Pablo Antoñana, Pamplona, Pamiela, 2010 (ISBN: 978-84-7681-645-5). Ofrezco aquí una versión algo más amplia de ese mismo texto, el cual hube de acortar para ajustarme a la extensión solicitada para su publicación en la revista.
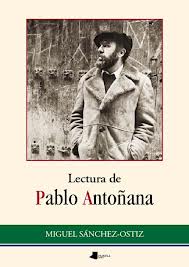
Al comienzo del libro señala su autor su deseo de que «estas páginas, además de ser un homenaje a Pablo Antoñana, sirvan para acercar su obra a lectores nuevos, que es para lo mejor que pueden servir unas páginas escritas por un escritor sobre otro escritor» (p. 13). Idea que reitera hacia el final: «Me daría por satisfecho si alguien que no conozca la obra de ese escritor que hizo frente a la adversidad vital escribiendo, se acerca a alguna de sus páginas y siente la emoción que procura el asomarse a un mundo nuevo» (p. 178). Indica Sánchez-Ostiz que esta es su «particular, parcial y subjetiva lectura de la obra de Pablo Antoñana, escrita en homenaje a una persona que estimé y a un escritor a quien admiré» (p. 178); aclara que va a ser el suyo un trabajo «hagiográfico» (pp. 14 y 16) e insiste en que «este no es un libro académico ni imparcial» (p. 175), en que está redactado sin «pretensión académica alguna» (p. 195; de hecho, abundan en estas páginas los improperios contra la crítica universitaria): «Esta es por tanto una lectura de la obra de Antoñana por completo subjetiva, parcial, arbitraria y banderiza, y en consecuencia carece de sistema, método y metodología. No es un estudio exhaustivo. Hablo de lo que a mí me sugiere hoy la obra de Antoñana» (p. 16).

El objetivo no es escribir un análisis filológico, estilístico o temático de la producción literaria de Antoñana, sino convertirse en valedor suyo y de su literatura: pretende que sus páginas sirvan para dilatar la «segunda muerte» del escritor (la del olvido), pero no hacer una disección minuciosa de sus escritos, ni desnudar sin piedad a un escritor que supo crear un mundo literario sólido y atractivo, y no tan negro y tenebroso como a veces se piensa. No estamos, por tanto, ni ante una biografía del novelista de Viana, ni ante un análisis literario en profundidad de su obra. Sí ante una semblanza escrita con pasión, con admiración, «con tristeza también porque considero que el esfuerzo vital y creativo de Antoñana mereció mejor suerte» (p. 16); escrita igualmente desde un recuerdo afectuoso, dice el autor, y añadiría desde cierta simpatía (en el sentido etimológico de la palabra) o comunidad espiritual. En este sentido, el título del libro, Lectura de Pablo Antoñana, resulta muy acertado: Sánchez-Ostiz no lleva a cabo tanto un estudio de su corpus periodístico-literario, sino que traza un retrato del escritor y del hombre, poniendo de relieve su etopeya, los rasgos principales de su personalidad y su pensamiento.
El libro se divide en doce capítulos, a los que se añaden como apéndices dos textos recientes de Antoñana («1512-2012, Conquista de Navarra» y «Pablo Antoñana, corresponsal de guerra»). También se recoge al final una útil «Bibliografía de Pablo Antoñana» y un «Agradecimiento» a Antonio Muro Jurío, cuya tesis doctoral sobre el escritor, inédita, ha constituido una valiosa fuente de datos. En las páginas del volumen se intercalan numerosas fotografías de Antoñana y otras ilustraciones (cartas y documentos, cubiertas de libros, artículos de prensa…), complemento gráfico de gran interés documental que viene a enriquecer el trabajo.
Lectura de Pablo Antoñana no presenta una estructura rigurosa ni sigue un estricto orden temático o cronológico (alude el autor en alguna ocasión al «desorden de mis notas», p. 73), pero sí que cada capítulo (o tranco, como se denomina a uno de ellos en la p. 99) agavilla un conjunto de reflexiones y comentarios en torno a algún aspecto de la personalidad de Antoñana, de su trayectoria literaria o de sus temas que lo dota de cierta unidad. Así, el primero, «Silueta de jinete solitario», parte de la comparación que hiciera Javier Eder de Antoñana con uno de esos jinetes que cabalgan solitarios en las películas de John Ford, que a Sánchez-Ostiz le parece muy acertada para explicar la proyección de la imagen pública del de Viana (comparación que empleó en distintas ocasiones, también en la necrológica que le dedicara, «Estela de Pablo Antoñana»). En efecto, jinete solitario, andasolo, outsider, Robinsón… son metáforas o apelativos válidos para identificar a un escritor solitario e independiente, cargado de pesimismo, con una visión nihilista y desesperanzada de la vida, creador de un mundo literario sombrío y oscuro, pero del que no están ausentes las notas líricas, delicadas y tiernas, una mirada cariñosa a la gente humilde y humillada, a los perdedores, a los más desvalidos y desfavorecidos de la sociedad («Para comprobarlo basta leerlo con atención. No todo en él es tenebroso ni mucho menos», p. 12). Defiende Sánchez-Ostiz la necesidad de centrar la atención en su obra escrita, y no en la leyenda o personaje que a veces se crea en torno a un autor. La de Antoñana fue una personalidad a la vez rebelde y sencilla, tímida y orgullosa, triste y afectuosa…, y él, alguien que quiso ser «escritor o nada», que se mantuvo alejado siempre de la bronquedad propia de una tierra, Navarra, plagada de odios y banderías (leitmotiv de Sánchez-Ostiz muy repetido a lo largo del libro). Al mismo tiempo, el autor reconoce su deuda literaria, el magisterio lejano o el ejemplo, más bien, de Antoñana: «Mi literatura no se parece en nada a la suya, pero su mundo literario está en el origen de mi afición por la literatura e incluso de mi más juvenil decisión de dedicarme a este oficio» (p. 17).
«Reconocimiento de deuda» insiste en ese papel de modelo, para él y tantos otros, que desempeñó Antoñana, en especial por su sección dominical mantenida en Diario de Navarra durante años, «Las tierras y los hombres», larga serie de colaboraciones en las que sacó de la nada a los personajes invisibles del mundo rural, dando voz a los perdedores, al tiempo que mostraba otra forma de mirar al pasado: «Antoñana representaba para nosotros lo que podía ser una vida dedicada por completo a la literatura» (p. 19). Lo caracteriza como escritor maldito, raro, pero no lo suficiente como para tener su espacio en el ámbito de la cultura oficial (ese mundolacultura contra el que continuamente arremete Sánchez-Ostiz). La evocación de los orígenes literarios de Antoñana y de la vida cultural de Pamplona (la revista y editorial Pamiela, etc.) se funde con otros recuerdos de encuentros personales con él.
En «El caso Antoñana» se explica que el suyo constituye uno bien raro en la literatura española del siglo XX: un escritor «solitario, insatisfecho, arriesgado, a contra corriente, testigo atormentado» de su sociedad (p. 36), sincero y coherente con sus ideas, inconformista, un disidente (pero con una obra no subversiva o agresiva); un escritor poco dado a la vida social, pero además incomprendido, olvidado, marginado por resultar molesto al poder y al establishment oficial; un escritor «poco y mal leído», al margen de los circuitos comerciales, que ha recibido una escasa atención por parte del mundo académico, «pese a escribir como un forzado una obra exigente, original, sugerente, intensa» (p. 39); un escritor entregado por completo a la creación literaria, que no se rindió ante ese escaso reconocimiento y siguió escribiendo y publicando hasta el final: «Si hay que creerle, la escritura le salvó del naufragio vital. A él en concreto, escribir le salvaba de otras zozobras. Le hacía sentirse vivo. Lo dijo a menudo» (p. 33). La literatura fue para él una pasión, una dedicación obsesiva, con la que supo crear un mundo literario propio, muy sólido, con un estilo también propio, y una sintaxis y un léxico muy ricos. Señala que su mundo literario está «impregnado de violencia, tensiones sociales, injusticia y explotación, un mundo duro, dominado por la fatalidad» (p. 40); la suya es «obra de solitarios, de vencidos, de perdedores, de desesperados y alucinados, de fantasmas, de sueños y vidas rotas» (p. 47). La mala acogida que tuvo se entiende mal, porque su estilo es muy legible, no rancio o experimental: «Antoñana veía su propia obra literaria como unos largos años de oscuridad y silencio» (p. 49). Poco conocido hasta 1984, año en que Pamiela empieza a editar o reeditar sus obras, luego llegó a convertirse en un referente obligado de la cultura vasca. Frente a los paralelismos que suelen señalarse con Benet, Kafka, Faulkner o Baroja, entre otros, Sánchez-Ostiz defiende que «la literatura de Antoñana es valiosa, por sí misma» (p. 49). Fue además un escritor que no tuvo suerte («Su ausencia de suerte fue un rasgo que creo le identifica», p. 38), pero que a la larga no fracasó: «Un mundo literario propio, un estilo, una prosa, un lenguaje, originales, ricos, hondos. Ese es el verdadero éxito del escritor. Y ahí no hay fracaso que valga» (p. 49).
«“Una casa solariega y blasonada”» evoca el nacimiento y los años de infancia en la casa de los Navarro Villoslada en Viana. Ahí entra en contacto con el mundo de amos y siervos que tantas veces reflejará en sus obras, siempre desde la perspectiva de los más humildes; y también con el pasado: de muy temprano arranca el gusto por los objetos antiguos, que iría reuniendo a lo largo de su vida: muebles, libros, mapas, grabados, papeles viejos, etc., que son para Antoñana verdaderos «tiradores de la memoria», objetos con gran poder de evocación que potencian su imaginación y a los que es capaz de arrancar las infinitas historias que guardan escondidas. Antoñana será testigo y cronista de ese mundo rural abocado a la desaparición, y merced a su escritura logrará salvar algunos restos de ese naufragio. En esa casa escuchó a su madre las historias familiares (noticias del padre en Guinea Ecuatorial, de los abuelos en Cuba y Filipinas, relatos de las guerras carlistas…) y en ella se hizo escritor, y poco a poco escribir se iría haciendo una enfermedad incurable para él. Las casas que aparecen en sus novelas y relatos, ya como refugio, ya como laberinto o trampa del que los personajes intentan escapar, son en buena medida trasunto literario de aquella casa donde pasó su infancia y juventud.
El capítulo «La ruleta del casino literario» sigue evocando los orígenes de Antoñana en la literatura (el ambiente cultural en la universitaria ciudad de Zaragoza, sus primeros escritos y publicaciones…), así como el retorno, tras acabar sus estudios, a la vida insufrible en el pueblo (primero como maestro en Ablitas, después como secretario de ayuntamiento en Sansol, El Busto y Desojo): «se iniciaba una vida de aislamiento brutal» (p. 73), una existencia apartada que fue una condena a la soledad, pero que le dejó tiempo para dedicarse a leer y escribir, sin desertar nunca de sus sueños literarios. Se evocan los años favorables de 1961 y 1962, cuando ganó el premio Sésamo con No estamos solos y La cuerda rota quedó finalista del Nadal, al tiempo que empezaban sus colaboraciones semanales en Diario de Navarra, que seguirían hasta 1977, un total de 593 artículos que convierten a Antoñana en «viajero de sueños y memorias» (p. 83). Pero cuando en 1964 Planeta edita El sumario, se detiene para él la rueda de la fortuna literaria.
El apartado «Escritor o nada» repasa las opiniones de Antoñana sobre el oficio, que para él fue, más que una vocación, una enfermedad incurable, una condena o fatalidad: «practicó la escritura con la misma dedicación e intensidad que si fuera un oficio artesano, buscando más la perfección que el éxito inmediato» (p. 85). Escritura también como dolor y sufrimiento, supuración de una enfermedad del alma, como una forma de dejar constancia de su paso por la vida, con la inseguridad constante sobre el valor de lo que estaba escribiendo; la de un creador que trabaja en soledad y apartamiento, entregado a la literatura con toda su alma, que nunca escribió al dictado de las modas sino comprometido con el aquí y ahora de su sociedad, testigo y cronista del difícil tiempo que le había tocado vivir («diríamos que Antoñana propone un escritor salvaje, en permanente pie de guerra», p. 90). Se ahonda en la relación del escritor con la tierra y el entorno, del que nunca pudo escaparse: exiliado interior o desterrado en su propia tierra, destaca Sánchez-Ostiz su «porfía en hablar del mundo en torno y de sus habitantes, en hurgar en su memoria y en dar sentido a los recuerdos que han ido grabándose en ella, paladín de una injusticia de clase inmemorial» (p. 89).
«República de Ioar» se refiere a ese territorio mítico que toma su nombre de un monte en la sierra de Codés, convertido por Antoñana en «territorio de tinta y papel», además de evocarse otras geografías míticas, brumosas, soñadas (Filipinas, Cuba, Guinea, Gustavia…) que aparecen en sus «crónicas de viajero inmóvil» escritas desde su gabinete-biblioteca y que lo convierten en «corresponsal de sueños y destinos ajenos» (p. 108). Se afirma que «pocos autores en lengua castellana han llevado con tanta eficacia como Pablo Antoñana la propia tierra a sus papeles de invención literaria» (p. 112). Fue efectivamente un escritor enraizado en su tierra, pero que no hace casticismo provinciano: «Pablo Antoñana pagó con creces el precio de haberse quedado recluido en la que fue su tierra. Es cierto que de ella sacó sus personajes, sus paisajes y sus historias concretas con las que nutrió su obra literaria, pero precisamente por ese motivo fue tachado de localista y olvidado por vivir apartado» (p. 115).
En «Pablo Antoñana en el espejo de papel» se repasan distintos pasajes en los que Antoñana habla de sí mismo: «La escritura fue para él un salvavidas en momentos de zozobra» (p. 121); «escritor, persona doliente, testigo lejano del espanto» (p. 123), con una fe inagotable en sí mismo, tuvo una voluntad creadora inquebrantable. Recuerda sus propias definiciones como «un campesino ilustrado que además escribe» o «un campesino ilustrado que lee y a veces le publican lo que escribe», y concluye que fue la suya una personalidad compleja: sinceridad y autenticidad, franqueza, sencillez y veracidad, dolor, inseguridad ante su obra, desesperanza, pesimismo, tristeza y depresión… serían algunos de los rasgos más destacados de su personalidad profunda. Se insiste en la identidad de vida y obra: un hombre en continua búsqueda de sí mismo, que tuvo la necesidad de explicarse a sí mismo, «descreído radical de verdades eternas» (p. 128), que creía en cambio en valores como la honestidad y la sinceridad, acompañado siempre de la adversidad, pero que supo «defender su destino de escritor con uñas y dientes, porque es lo único que tenía» (p. 127).
En «Los perdedores de la Causa» se detiene Sánchez-Ostiz en uno de los momentos narrativos recurrentes en la obra de Antoñana, la guerra carlista de 1872-1876. Efectivamente, varias novelas y muchos de sus artículos, relatos y estampas tienen las guerras carlistas como tema directo o indirecto, y a ellos hay que sumar varias conferencias y su estudio Noticias de la segunda guerra carlista. En todos estos trabajos, literarios o de investigación histórica, Antoñana ofrece una visión nada convencional, desmitificadora y desencantada, trágica y sombría, del carlismo: frente al tratamiento épico-romántico que otros autores han dado a las guerras carlistas, él presenta, no a los cruzados de la Causa (generales, nobles, etc.) sino a los de abajo, los voluntarios, los rebeldes y miserables, los perdedores y vencidos, que no siempre se guiaban por las ideas de Dios, patria, rey y fueros: «Antoñana rescata a los carlistas de a pie del limbo épico en el que sus manipuladores y escritores les había condenado» (p. 141). Da protagonismo a personajes que son carne de cañón y execra la guerra: no la exalta, sino que la retrata en toda su crueldad, barbarie, locura y fanatismo. «La de Antoñana es la visión de un perdedor que habla de perdedores, en un tiempo sin tiempo, en un pasado hecho presente continuo» (p. 141). En torno a la guerra construye un mundo mítico, en el que el narrador «asume la voz de los que no la tuvieron» (p. 141).
Con «“Una llaga en la memoria”» nos adentramos en otro tema obsesivo para Antoñana, sobre el que vuelve una y otra vez a lo largo de su vida: la guerra civil de 1936-1939, que veía «como una herida de imposible sutura» (p. 152), y los años posteriores de dictadura, llenos de represión, horrores, censura, etc. Dice Sánchez-Ostiz que Antoñana no llegó a escribir la gran novela de la guerra civil, como tampoco la novela por excelencia de las guerras carlistas. Su mirada está de nuevo con los perdedores, con la gente vencida; de nuevo quiere recordar a los sin nombre, ser su voz y su memoria, años antes de la ley de Memoria Histórica. Desde una postura decididamente antimilitarista y pacifista, Antoñana lanza su alegato contra las guerras y contra los que las arman.
En el siguiente capítulo, «La guerra del Norte», recuerda Sánchez-Ostiz que Antoñana usó este sintagma, de origen y sabor decimonónicos, para referirse al terrorismo de ETA y la lucha contraterrorista. Afirma que, en la última etapa de su vida, un Antoñana más que desencantado habló de los temas candentes de la sociedad «desde su toma de posesión con los perdedores siempre» (p. 167). Asuntos como el cercano centenario de la conquista de Navarra en 1512 por los castellanos dan pie para reflexiones sobre el nacionalismo vasco y español y la presentación de Navarra como tierra de banderías y trincheras, junto con una serie de andanadas —de Sánchez-Ostiz, no de Antoñana— contra la «Navarra oficial».
Por último, «Oficio de Tinieblas» evoca algunas de las necrológicas y homenajes a raíz de la muerte del escritor de Viana, ocurrida el 14 de agosto de 2009. El capítulo viene a ser un resumen de la semblanza que se ha venido trazando: la de un hombre con una actitud ejemplar ante la vida y la literatura, «escritor casi secreto» (p. 171), que hizo su obra en soledad y apartamiento, al margen de la cultura y el mecenazgo oficiales, fuera también de los circuitos comerciales nacionales, independiente, inconformista, con muy poca complacencia con los poderosos, convertido en símbolo y referencia para muchos por su instinto de rebeldía, insumisión y resistencia. Un personaje triste y con fama de cascarrabias, pero añorado y recordado con cariño: «Qué extraño escritor sin lectores y sin éxito fue Pablo Antoñana que consiguió ser tan querido» (p. 174).
Escribía el autor al comienzo de su libro que «Hoy, la obra de Pablo Antoñana es para mí una invitación y un pretexto para reflexionar acerca de algunos asuntos que a él le inquietaban» (p. 12). Y, efectivamente, así sucede en muchas de las páginas de este libro en las que, al hilo de ideas del de Viana, se suceden las andanadas y exabruptos de Sánchez-Ostiz contra esto y aquello. Sea como sea, este libro, de estilo ameno y fácil lectura, cumple con creces su objetivo de acercar a los lectores la figura de Pablo Antoñana, uno de los mejores escritores navarros, pero también de los menos conocidos. Y aunque el autor de esta semblanza insiste por activa y por pasiva en que el suyo no es un estudio académico, no por ello deja de ser un trabajo bien documentado, redactado a partir del conocimiento personal del propio escritor estudiado y de una atenta lectura de su obra. Las 278 notas que se añaden al final dan buena fe de que estamos ante un libro escrito con rigor y con conocimiento de causa. Un libro, en suma, en el que encontramos una subjetiva —y sugestiva— lectura de Pablo Antoñana, de su persona y de su obra, tamizadas ambas por la apasionada y «hagiográfica» interpretación de Miguel Sánchez-Ostiz.