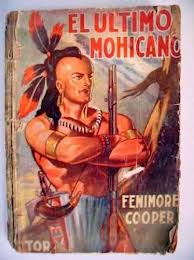Tenemos, pues, que hacia mediados de febrero de 1588 Lope debe salir de Madrid (directamente desde la cárcel, según establecía la condena) para cumplir la pena de destierro, tema que aparecerá ahora literaturizado en varios de sus romances, como en el que comienza[1]:
Mil años ha que no canto
porque ha mil años que lloro,
trabajos de mi destierro,
que fueran de muerte en otros.
Mientras que en algunos de ellos le salteará el recuerdo de Filis-Elena:
¡Ay, amargas soledades
de mi bellísima Filis,
destierro bien empleado
del agravio que la hice.
Pero Lope es incorregible y, pese a sus enredos con la justicia, no tiene inconveniente en raptar (eso sí, con su anuencia, al parecer) a una doncella principal de Madrid, Isabel de Urbina, también conocida como Isabel de Alderete, a la que cantará en sus versos con el nombre poético de Belisa. Isabel es hija de Diego de Urbina y Alderete, pintor de la cámara real, y hermana de don Diego de Ampuero Urbina y Alderete, regidor y rey de armas de Su Majestad. Pertenecía, por tanto, a una familia bien situada. El rapto se debió de producir entre la salida de la cárcel y la marcha al destierro (recordemos que Lope disponía de un plazo de quince días para abandonar el reino de Castilla), si bien otra posibilidad es que lo quebrantase para regresar a Madrid y raptar a Isabel.
Pese al consentimiento de la muchacha, su escapada con el «escandaloso poetilla de Madrid», al decir de Entrambasguas, no dejaba de suponer un grave deshonor que debía ser reparado inmediatamente: la familia de Isabel reacciona y Lope se ha de enfrentar a un nuevo proceso judicial, que no se detendrá hasta que el 10 de mayo se case con ella por poderes, actuando en su nombre su cuñado Luis Rosicler (el marido de su hermana Isabel del Carpio, bordador de oficio):
En diez días del mes de mayo, año de mil y quinientos ochenta y ocho años, se desposó, con licencia y mandamiento del señor Vicario general de esta villa de Madrid, Lope de Vega e Carpio, vecino de esta villa, y en su nombre, y por su poder bastante, Luis de Rosicler, con doña Isabel de Alderete; fueron testigos el secretario Tomás Gracián; Juan de Vallejo, alguacil de corte; Juan Pérez, boticario; y Juan de Vega y Alonso Díaz, estantes en esta dicha villa. El licenciado Delgado.
Pérez de Montalbán, que en su Fama póstuma elimina todos los detalles negativos de la biografía de su admirado Lope —no dice nada, por ejemplo, de los amoríos con Elena Osorio, ni del escándalo del proceso por libelos, ni del paso por la cárcel—, señala que el matrimonio con Isabel de Urbina fue después de entrar Lope en la casa del duque de Alba y que se celebró con consentimiento de la familia:
Supo que estaba el señor Duque de Alba en Madrid, y vino a verle y a besarle la mano, de que se holgó Su Excelencia mucho porque le amaba con estremo y así lo mostró, ofreciéndole su casa y haciéndole no solo su secretario sino su valido, favor que pagó Lope con escribir a su orden la ingeniosa Arcadia, enigma misterioso de sujetos altos, desalumbrado en el rebozo de pastores humildes.
Perseveró en esta privanza mucho tiempo, ya estando con Su Excelencia en Alba, y ya viniendo a la corte a sus negocios, hasta que, enamorado de doña Isabel de Urbina, hija de don Diego de Urbina, rey de armas y muy conocido en esta villa, hermosa sin artificio, discreta sin bachillería y virtuosa sin afectación, se casó con ella con permiso de los deudos de entrambas partes.
Pero esto último no debió de ser así, ni mucho menos. Como se ha apuntado, la boda habría sido aceptada sin mucho entusiasmo por los Urbina, tras el hecho consumado de la huida, y como un mal menor que suponía la reparación de su maltrecho honor familiar. El matrimonio canónico con Isabel no se confirmará de presente hasta el 10 de julio de 1589, en la iglesia de san Esteban de Valencia, cuando ya los esposos estén instalados en aquella ciudad.
[1] El texto de esta entrada está extractado del libro de Ignacio Arellano y Carlos Mata Induráin Vida y obra de Lope de Vega, Madrid, Homolegens, 2011. Se reproduce aquí con ligeros retoques.