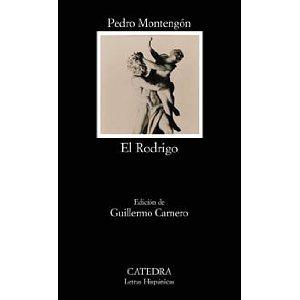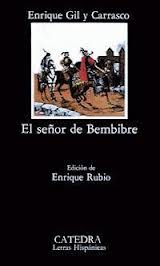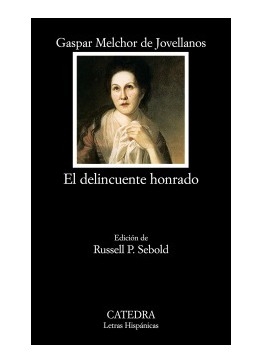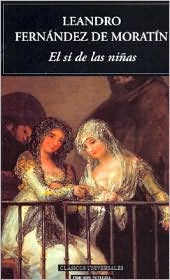Don Quijote, como personaje, es un protagonista completamente diferente a los que aparecían en las obras narrativas al uso hasta entonces, incluidas las correspondientes al género caballeresco o al picaresco[1]. En efecto, no se trata de un personaje determinado por su origen, como sí lo eran el caballero (poseedor de una genealogía heroica, heredada por su nacimiento) y el pícaro (un «caballero enrevesado», para decirlo en palabras de Pedro Salinas, que cuenta con una genealogía ruin e infamante). Don Quijote, por el contrario, es un personaje «adánico» que se hace a sí mismo, del que no conocemos su historia previa: no sabemos quiénes fueron sus antepasados, ni a qué ha dedicado los años de su existencia anterior, y surge para nosotros, lectores, entrado ya en la cincuentena, cuando (según la esperanza de vida de aquel entonces) es ya casi un anciano[2].
Don Quijote, como personaje, es un protagonista completamente diferente a los que aparecían en las obras narrativas al uso hasta entonces, incluidas las correspondientes al género caballeresco o al picaresco[1]. En efecto, no se trata de un personaje determinado por su origen, como sí lo eran el caballero (poseedor de una genealogía heroica, heredada por su nacimiento) y el pícaro (un «caballero enrevesado», para decirlo en palabras de Pedro Salinas, que cuenta con una genealogía ruin e infamante). Don Quijote, por el contrario, es un personaje «adánico» que se hace a sí mismo, del que no conocemos su historia previa: no sabemos quiénes fueron sus antepasados, ni a qué ha dedicado los años de su existencia anterior, y surge para nosotros, lectores, entrado ya en la cincuentena, cuando (según la esperanza de vida de aquel entonces) es ya casi un anciano[2].
En el primer capítulo, de forma muy sintética, se nos ofrece un acabado retrato de este hidalgo «de segunda», con ejecutoria de linaje pero empobrecido (hidalgos de gotera llamaban también en la época a estos representantes de la baja nobleza): se nos describe su menú diario más bien frugal que abundante («Una olla de algo más vaca que carnero…», pp. 35-36), su austera y algo anticuada vestimenta y también los escasos pasatiempos que la vida de aldea le brindaba para combatir el tedio de una existencia igual y sin horizontes. Téngase en cuenta que los hidalgos no podían trabajar puesto que se consideraba que el trabajo manual deshonraba y era, por tanto, una actividad impropia de la nobleza. Así, las únicas aficiones con las que Alonso Quijano podía llenar tantas horas de monotonía[3] eran la conversación cotidiana con los amigos (el cura y el barbero) y familiares (la sobrina y el ama), la práctica de la caza (ejercicio, este sí, propio de los nobles por ser imagen de la guerra) y, especialmente en su caso, la lectura, sobre todo de libros de caballerías, que serán los que le hagan enloquecer:
En resolución, él se enfrascó tanto en su letura, que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio; y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el celebro de manera que vino a perder el juicio (I, 1, p. 39).
En ese mismo capítulo primero, Alonso Quijano transmuta el mundo a través del poder mágico de la palabra. De este modo, vuelve a nombrar a su caballo (de rocín lo vuelve en Rocinante), se bautiza a sí mismo con un nombre sonoro propio de héroe caballeresco (deja de ser el hidalgo Alonso Quijano para convertirse en el caballero andante don Quijote de la Mancha) y lo mismo hace con su amada (transforma a la rústica labradora Aldonza Lorenzo en la sin par princesa Dulcinea del Toboso). En esta actividad nominativa —y en fabricarse una celada— emplea varios días, buena señal de que el tiempo le sobraba a este ocioso hidalgo. Y es que don Quijote, antes de ejercitarse con las armas, se bate en el campo del decir poético, de la creación —a partir de la palabra— de un nuevo mundo, idealizado, completamente diferente de la realidad prosaica que perciben sus ojos.
En suma, don Quijote antes que caballero andante es poeta. Don Quijote se crea a sí mismo y crea, igualmente, el mundo que añora habitar. Y nosotros sentimos el deseo íntimo, la arrolladora voluntad de ser y hacerse del personaje, un personaje completamente libre[4], como proclamará más adelante, en el capítulo I, 5: «Yo sé quién soy» (p. 73). Don Quijote de la Mancha tiene una fe absoluta en sus sueños e ideales, en su proyecto de vida; don Quijote es, como acertadamente sugiriera Unamuno en su Vida de don Quijote y Sancho, el Caballero de la Fe.
[1] Reproduzco aquí, con ligeros retoques, el texto de Mariela Insúa Cereceda y Carlos Mata Induráin, El Quijote. Miguel de Cervantes [guía de lectura del Quijote], Pamplona, Cénlit Ediciones, 2006. Las citas del Quijote corresponden a la edición del Instituto Cervantes dirigida por Francisco Rico, Barcelona, Editorial Crítica, 1998.
[2] Para más detalles, Eduardo Godoy, «Cervantes (Don Quijote): en torno a aspectos novelescos fundamentales», en AA. VV., Vigencia de la lectura del «Quijote», Santiago de Chile, Cuadernos Juvenal Hernández, 1996, pp. 37-55.
[3] Este problema del aburrimiento era propio de toda una generación, como han señalado Francisco Rico y Joaquín Forradellas en su lectura del capítulo I, 1, en Don Quijote de la Mancha, ed. del Instituto Cervantes dirigida por Francisco Rico, Volumen complementario, pp. 16-18.
[4] Véase Luis Rosales, Cervantes y la libertad, Madrid, Valere, 1960.
 El personaje de Sancho Panza se construye por contraste, físico y psicológico, con el de don Quijote[1]. Sancho responde al tipo del labrador inculto (no sabe leer ni escribir), pero de ingenio despierto y con un sentido común a flor de piel. Por su simplicidad e ingenuidad entronca con el bobo o pastor rústico del teatro, pero no es un necio; al contrario, es un personaje que rebosa sabiduría popular y que sabe ser discreto, como lo demuestra con creces su gobierno de la ínsula Barataria. No ha recibido una educación escolar, pero tiene el conocimiento natural de las cosas, que expresa fundamentalmente a través de los refranes.
El personaje de Sancho Panza se construye por contraste, físico y psicológico, con el de don Quijote[1]. Sancho responde al tipo del labrador inculto (no sabe leer ni escribir), pero de ingenio despierto y con un sentido común a flor de piel. Por su simplicidad e ingenuidad entronca con el bobo o pastor rústico del teatro, pero no es un necio; al contrario, es un personaje que rebosa sabiduría popular y que sabe ser discreto, como lo demuestra con creces su gobierno de la ínsula Barataria. No ha recibido una educación escolar, pero tiene el conocimiento natural de las cosas, que expresa fundamentalmente a través de los refranes.