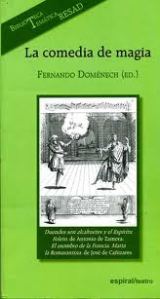Camin o de perfección es una de las cuatro novelas con las que en 1902 se dan a conocer los jóvenes escritores del 98 (las otras tres son Amor y pedagogía de Unamuno, la Sonata de otoño de Valle-Inclán y La voluntad de Azorín). Su protagonista, Fernando Ossorio, es el típico héroe barojiano que se debate entre el deseo de acción, la voluntad, por un lado, y el abatimiento, la inacción, por otro. Su recorrido vital reflejado en la novela ha sido equiparado a un viaje místico[1]. Así, la primera sección de la obra, ambientada en Madrid, nos muestra al personaje sumido en un estado de confusión, abatido también por el pecado. Fernando está fuertemente marcado por la presencia de la muerte (la de su padre, la de su abuelo, la de su tío abuelo…), incluso se ha sugerido que su apellido, Ossorio, evoca fonéticamente, por paronomasia, osario ‘muerte’. Está verdaderamente obsesionado, y ese estado de caos mental le conduce a una relación incestuosa con su tía Laura. Además, ha profanado un Cristo, que luego se le aparece en una serie de visiones macabras. Para escapar de ese estado de caos y abatimiento, para huir de la sombra de la muerte y el pecado que le persiguen de continuo, un amigo le recomienda salir de Madrid. Es así como Fernando inicia el recorrido de su personal camino «místico» y se encamina en primer lugar hacia una vía purgativa, dolorosa y oscura.
o de perfección es una de las cuatro novelas con las que en 1902 se dan a conocer los jóvenes escritores del 98 (las otras tres son Amor y pedagogía de Unamuno, la Sonata de otoño de Valle-Inclán y La voluntad de Azorín). Su protagonista, Fernando Ossorio, es el típico héroe barojiano que se debate entre el deseo de acción, la voluntad, por un lado, y el abatimiento, la inacción, por otro. Su recorrido vital reflejado en la novela ha sido equiparado a un viaje místico[1]. Así, la primera sección de la obra, ambientada en Madrid, nos muestra al personaje sumido en un estado de confusión, abatido también por el pecado. Fernando está fuertemente marcado por la presencia de la muerte (la de su padre, la de su abuelo, la de su tío abuelo…), incluso se ha sugerido que su apellido, Ossorio, evoca fonéticamente, por paronomasia, osario ‘muerte’. Está verdaderamente obsesionado, y ese estado de caos mental le conduce a una relación incestuosa con su tía Laura. Además, ha profanado un Cristo, que luego se le aparece en una serie de visiones macabras. Para escapar de ese estado de caos y abatimiento, para huir de la sombra de la muerte y el pecado que le persiguen de continuo, un amigo le recomienda salir de Madrid. Es así como Fernando inicia el recorrido de su personal camino «místico» y se encamina en primer lugar hacia una vía purgativa, dolorosa y oscura.
Esa vía purgativa ocurre en El Paular: allí Fernando medita en soledad, conversa con su nuevo amigo Max Schulze…, pero todavía no está purificado de su idealismo; de ahí que decida continuar su viaje, que le llevará hacia Toledo, dando paso así a la que sería la vía iluminativa de su particular camino de perfección. La llanura castellana, plena de luz y calor, ciega a Ossorio, que pasa diez días enfermo en Illescas; esta será su «noche oscura», no solo del alma, pues sus ojos también están afectados. De hecho, el protagonista parte hacia Toledo con los ojos vendados (en lo que constituye un claro símbolo de su situación personal).
Toledo representa en su pensamiento la ciudad mística por antonomasia, y así aparece en sus sueños. Sin embargo, la realidad que va a encontrar va a ser muy distinta, hasta el punto de que Toledo será para él sinónimo de oscuridad. Escribe Rafael Cansinos Assens que:
A partir del 98, se beneficia Toledo de esa atención inquisitiva, entre amorosa y hostil, que los escritores fijan en las viejas ciudades castellanas, áreas de tradición que guardan, o parecen guardar, el alma de la raza, inmutable. Los escritores, impresionados por el desastre colonial, van a interrogar a esas esfinges del pasado para pedirles la clave de la decadencia de España. Esas viejas ciudades —Ávila, Segovia, Salamanca, Toledo— son como los grandes sarcófagos donde los escritores evocan el espíritu de la muerta Castilla, haciendo comparecer a las sombras gloriosas de sus santos y de sus héroes. Como treinta años antes, en la época romántica, vuelven a ser esas ciudades hitos de peregrinaciones literarias; solo que ahora los escritores van a ellas, no a gozar simplemente de sus bellezas arqueológicas y a ensoñar en el claro de luna, sino a sentir la emoción de la raza y analizar luego serenamente sus reacciones. Van a ellas a ver la eterna representación teatral que allí se da de la España de los siglos pretéritos, que habrán de presenciar como críticos, animados de fría curiosidad[2].
Los capítulos de la novela ambientados en Toledo son los que van del XX al XXXI. En sus recorridos, Ossorio constata que la vida religiosa y espiritual de la ciudad está en decadencia. Su visión se centra más bien en el plano artístico, encarnado sobre todo en el famoso cuadro de El entierro del Conde de Orgaz, que el protagonista visita casi a oscuras. Como escribe Weston Flint, «En Toledo Fernando responde con sensibilidad estética a lo religioso. Lo estético, el artificio, como solución final, es anti-natural»[3]. En efecto, Toledo no le ha traído la luz que esperaba; sigue confuso y desesperado, continúa el estado doloroso de su alma. En Toledo sentirá la tentación del misticismo cristiano… y el amor. Pero la muerte le sigue persiguiendo: hay que recordar, en este sentido, la escena del ataúd de la niña y también el intento de seducción de Adela, que se remata negativamente, pues termina viendo en ella un muerto (confusión de erotismo, religión y muerte).
Se va a producir, por fin, el paso a la vía unitiva. La fallida relación con Adela le sirve a Fernando para conocerse mejor a sí mismo, y de nuevo toma ahora la decisión de partir, esta vez hacia el Levante. Allí, en los pueblos de Yécora y Marisparza, sentirá su alma vaciada, encontrará por fin la paz, en contacto con la naturaleza, en una especie de unión extática con ella. Por vez primera Ossorio se siente fuerte, enérgico, seguro de sí mismo. Se casa y tiene descendencia, pero el final de la novela queda abierto: su hijo (parecen sugerir las últimas líneas del relato) se verá abocado a repetir su misma lucha. El camino de perfección seguido por el protagonista se prolongará en la generación siguiente…
[1] Ver Weston Flint, «Mística barojiana en Camino de perfección», en Alan M. Gordon y Evelyn Rugg (eds.), Actas del Sexto Congreso Internacional de Hispanistas, Toronto, University of Toronto, 1980, pp. 252-254, al que sigo en este resumen.
[2] Rafael Cansinos Assens, «Toledo en la novela», en Obra crítica, tomo II, Sevilla, Diputación de Sevilla, 1998, pp. 329-330.
[3] Flint, «Mística barojiana en Camino de perfección», p. 253.