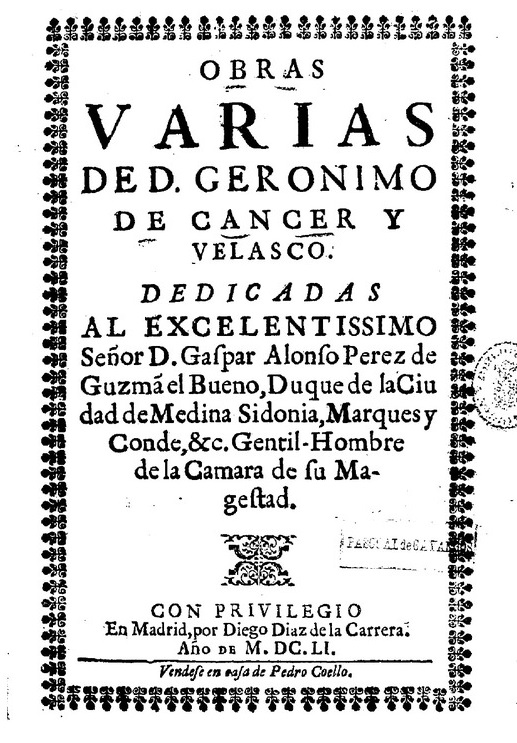La poesía amorosa del conde de Villamediana presenta los más variados registros, que van, en palabras de Felipe Pedraza, «desde la obscenidad prostibularia al más encendido neoplatonismo»[1]. A continuación ofrezco algunas calas, a la fuerza selectivas, en los sonetos del Conde que presentan un tono más neoplatónico[2]. Estos textos pertenecen al primero de los cuatro mundos poéticos que Juan Manuel Rozas distinguió en la producción de Villamediana, puesto bajo la advocación de Ícaro, que recoge la lírica amorosa escrita entre 1600-1610, aproximadamente. Ruiz Casanova ha resumido muy bien la imbricación de elementos de esas dos grandes tradiciones amorosas, la cortés-cancioneril y la petrarquista-neoplatónica, que se aprecia en el conjunto de esos poemas:
Villamediana presenta dos momentos bien diferenciados: uno, quizá hasta 1611 —fecha de su viaje a Italia—, en el que el autor trata el tema amoroso desde los presupuestos corteses y cancioneriles, tanto en el nivel retórico (derivaciones, políptotos, paronomasias, paradojas, antítesis) como en cuanto al nivel léxico (la expresión paradójica del estado del amante, la metáfora de la «cárcel de amor», el amante como esclavo o reo, el «servicio», «galardón», «vasallaje», el tratamiento de «vos», el tema de la «ley de amor», las «cadenas» que supone el amor, las dualidades razón / pasión, etc.); y un segundo en el que da entrada a los tópicos petrarquistas y neoplatónicos (los ojos de la dama, las flechas o rayos que lanza, la guerra trabada, la imagen del laberinto, la metáfora náutica, la ejemplificación mitológica, o el tema del silencio), junto a elementos clásicos, tanto horacianos como virgilianos, como son la visión beatífica, la metáfora del destierro, el marco bucólico, la «inscripción de amor» y otros, que dan noticia de su síntesis poética[3].
En varios de estos poemas de trasfondo petrarquista y neoplatónico —a veces resulta difícil el deslinde— la voz lírica analiza su estado anímico, en un ejercicio de profunda introspección[4], para descubrirse enajenado: es un sujeto que se encuentra mal consigo mismo, que huye fuera de sí, que está desterrado de toda esperanza (núm. 184, v. 14, «el que se desterró de la esperanza»), en estado casi de locura. Es también el reo preso en las cadenas de amor o el náufrago que, no escarmentado de los peligros sufridos en anteriores ocasiones, se lanza a una nueva navegación amorosa (cfr. núm. 76, v. 3; núm. 133, v. 11; núm. 186, vv. 4-5). Villamediana es el poeta del silencio y el sufrimiento amorosos (cfr. los sonetos que comienzan «¡Oh cuánto dice en su favor quien calla…» y «Callar quiero y sufrir, pues la osadía…», núms. 11 y 63, respectivamente; y estos otros textos: «En manos del silencio me encomiendo», núm. 96, v. 9; «el preso corazón, la lengua muda», núm. 148, v. 8; «un morir pretendido, un sufrir mudo», núm. 156, v. 14), aunque se trate siempre de un sufrimiento gozoso por el que hay que estar agradecido a quien lo causa («lo que más siento más os agradezco», núm. 115, v. 11).
Poeta también de la osadía, del «alto atrevimiento» (cfr. el soneto núm. 66, «Es tan glorioso y alto el pensamiento…», o el verso «es sólo para amar mi atrevimiento», núm. 191, v. 8), de una porfía amorosa que es locura («del bien incierto y de mi mal seguro», núm. 191, v. 14), que puede sufrir una caída en castigo de su arrogancia (Villamediana recurre con frecuencia a los mitos de Ícaro y Faetón, símbolos claros de aquellos que se elevan por encima de sus posibilidades para terminar cayendo castigados; cfr. por ejemplo, para el primero, los núms. 5, 78 y 136). Es igualmente el cantor de la ausencia y la distancia de la amada (cfr. el núm. 50, «Ausencia de dos almas en distancia…»), de su olvido[5] y desdén («Muerto en lo más oscuro del olvido», núm. 153, v. 5; «Sé que cuanto más lejos, más os quiero», núm. 163, v. 11). E, igualmente, del no arrepentimiento («Muerto estaré y jamás arrepentido, / pues si por veros fue mi desventura, / dichosamente he sido desdichado», núm. 150, vv. 9-11). Forzado a amar sin esperanza alguna («amar es fuerza y esperar locura»[6]), el sujeto lírico de estos poemas queda condenado a un «esperar oscuro» (núm. 77, v. 14): aunque trata de buscar «en mar de sinrazón puerto de olvido» (núm. 90, v. 8), ve continuamente «la esperanza que mengua, el mal que crece» (núm. 111, v. 6) y se siente amenazado por la presencia continua de la muerte (una muerte presentida y apetecida, la «muerte buscada», vista como un remedio temido y deseado a un mismo tiempo como única salvación posible: «Huyo del bien porque morir deseo» (núm. 190, v. 9), muerte, en fin, pregonera de su misma pasión inconfesada.
Pero entremos ya en materia más propiamente neoplatónica. Muy conceptual es, por ejemplo, el soneto núm. 45, como prueba su primer cuarteto:
Como amor es unión alimentada
con parto de recíproca asistencia
en la mayor distancia está en presencia
por milagros de fe calificada (vv. 1-4).
Este soneto-definición se construye en torno a dualidades antitéticas como razón / amor, ausencia / presencia y distingue entre un amor puramente humano y otro espiritual, que pertenece a la «porción superior» (v. 9).
También desde un planteamiento neoplatónico se construye el núm. 50, en torno al tema de la ausencia y la distancia, y la dualidad ya planteada amor físico / amor espiritual:
Ausencia de dos almas en distancia,
y debe ser distancia, mas no ausencia,
cuando amor, en ideas de presencia,
de inseparable unión forma constancia (vv. 1-4).
Como vemos, el léxico empleado es de raigambre neoplatónica. Más adelante, en ese mismo soneto, se habla de una lícita jactancia mental de afectos puros contrapuesta a la «material violencia», y se oponen los ojos ciegos y mortales a la parte superior: «La parte superior del pensamiento, / en complicados ñudos con su objeto, / logre prendas de fines inmortales» (vv. 12-14).
El núm. 103, que canta «Estos mis imposibles adorados…», plantea el tema del amor más allá de la muerte, en particular en sus vv. 12-14, al afirmar que la fe «hará que viva amor aunque yo muera, / y vos iréis adonde el alma fuere, / que esto no me podrá quitar la muerte». Como anota su editor moderno, podemos relacionar su tema con el del famoso soneto de Quevedo «Cerrar podrá mis ojos la postrera / sombra que me llevare el blanco día…» (ed. Blecua, núm. 472[7]), que canta ese «Amor constante más allá de la muerte».
Importante por desarrollar la metáfora amada=luz es el núm. 117, «Milagros en quien sólo están de asiento…». Se articula como una serie de apóstrofes a la amada («Milagros… resplandeciente norte… éxtasis puro… misteriosa razón… ejecutiva luz, noble crédito… oriente»), y el remate es: «cierta muerte hallara en vos mi vida / a ser morir, morir por esos ojos» (vv. 13-14; modifico la puntuación de Ruiz Casanova). En la luz insiste también el núm. 119, «De aquella pura imagen prometida, / que en la mente inmortal se fue formando…». No hará falta recordar la importancia vital que en las teorías neoplatónicas tienen los ojos, la mirada, como vehículos transmisores del amor. En palabras del mencionado Ruiz Casanova:
Este soneto amoroso es todo él un tratado platónico del amor. La Idea se concreta en «especies», y la pasión, desde su propia idea, alimenta la paradoja de la «muerte en vida» del amante. La voluntad sobrepasa a la razón y conduce al amante hacia el fin menos indicado. Destaca en la composición el léxico utilizado por el Conde (especies, comprensión, idea, bien, forma, acción, fines), términos propios del lenguaje filosófico platónico[8].
El núm. 121, que comienza «Divina ausente en forma fugitiva», insiste en la idea de la ausencia, y a él pertenece este bellísimo verso cuarto: «yo quedo en soledad de luz altiva». No menos sugerente es el verso quiasmático con que se remata, según el cual el amante se halla «con noche eterna y con eternos males».
Algunos de estos sonetos que he comentado brevemente pueden resultar para el gusto de hoy muy fríos, demasiado «intelectuales» por el excesivo rigor conceptual de su construcción, si bien presentan aciertos parciales —algunos versos sueltos, un cuarteto o un terceto— de superior belleza. Sin embargo, en otras composiciones ese rigor en la construcción del soneto no está reñido con el sugerente poder expresivo y un más alto aliento poético, como tendremos ocasión de comprobar en una próxima entrada.
[1] Felipe B. Pedraza Jiménez, prólogo a Conde de Villamediana, Obras (Facsímil de la edición príncipe, Zaragoza, 1629), Aranjuez, Editorial Ara Iovis, 1986, p. XI. Y añade: «El neoplatonismo, el endiosamiento de la amada […] contrasta con sus aficiones prostibularias y donjuanescas. […] Quizá el neoplatonismo de su lírica grave no sea más que el contrapeso que hacía oscilar violentamente la balanza de un siquismo desequilibrado. En toda su vida, Villamediana no logró dar con la serenidad y la satisfacción que le permitieran reconciliarse consigo mismo y con la sociedad» (pp. XXIV-XXV).
[2] La numeración de todos los textos que cito corresponde a la edición de José Francisco Ruiz Casanova: Conde de Villamediana, Poesía impresa completa, Madrid, Cátedra, 1990. Sobre esta edición, ver M. Carmen Pinillos, «Escolios a la poesía impresa de Villamediana», Criticón, 63, 1995, pp. 29-46.
[3] José Francisco Ruiz Casanova, introducción a Conde de Villamediana, Poesía impresa completa, Madrid, Cátedra, 1990, p. 31.
[4] Recuérdese el famoso modelo garcilasiano «Cuando me paro a contemplar mi ’stado…» (Garcilaso de la Vega, Poesías castellanas completas, ed. de Elias L. Rivers, 6.ª ed., Madrid, Castalia, 1989, soneto I).
[5] La contraposición entre la memoria del amante y el olvido de la amada aparecía también en el núm. 174, vv. 13-14: «permitiendo que quede mi memoria / en vuestro olvido siempre sepultada».
[6] Ese soneto núm. 66 es importante, y bello. Comienza: «Es tan glorioso y alto el pensamiento / que me mantiene en vida y causa muerte / que no sé estilo o medio con que acierte / a declarar el bien y el mal que siento» (vv. 1-4); y concluye con la ya citada invocación al amor para que sea osado, porque «amar es fuerza y esperar locura» (v. 14).
[7] Para este soneto ver también Francisco de Quevedo, Un Heráclito cristiano, Canta sola a Lisi y otros poemas, ed. de Lía Schwartz e Ignacio Arellano, Barcelona, Crítica, 1998, núm. 134, pp. 227-228, con las notas de los editores y la bibliografía a la que remiten.
[8] Ruiz Casanova, introducción a Poesía impresa completa, p. 195 nota.






 or parte de la crítica como su poesía. Sin embargo, los relatos de Rubén nos sitúan ante la siempre interesante cuestión de los límites entre géneros literarios. En efecto, varios de sus cuentos apenas están dotados de acción: su tensión argumental es mínima y más bien se hallan cercanos al poema en prosa o al artículo periodístico, cuando no a la parábola o al apólogo simbólico. Salvadas las distancias, podría compararse esta circunstancia con la que se da también en las narraciones cortas de Gabriel Miró. Los dos son escritores que por su naturaleza lírica y su sensibilidad estaban especialmente cualificados para el cultivo del cuento (cercano por su brevedad y concisión a la poesía); pero, precisamente por su excesiva tendencia a lo lírico-meditativo, ambos desbordaron en ocasiones las estrictas fronteras del género para practicar otras modalidades narrativas cercanas.
or parte de la crítica como su poesía. Sin embargo, los relatos de Rubén nos sitúan ante la siempre interesante cuestión de los límites entre géneros literarios. En efecto, varios de sus cuentos apenas están dotados de acción: su tensión argumental es mínima y más bien se hallan cercanos al poema en prosa o al artículo periodístico, cuando no a la parábola o al apólogo simbólico. Salvadas las distancias, podría compararse esta circunstancia con la que se da también en las narraciones cortas de Gabriel Miró. Los dos son escritores que por su naturaleza lírica y su sensibilidad estaban especialmente cualificados para el cultivo del cuento (cercano por su brevedad y concisión a la poesía); pero, precisamente por su excesiva tendencia a lo lírico-meditativo, ambos desbordaron en ocasiones las estrictas fronteras del género para practicar otras modalidades narrativas cercanas.
 nteresantes del cuento lo constituye el marcado contraste entre la imagen ingenua, inocente que de Periquín transmite el narrador y ese despertar de la sensualidad, casi lascivo, provocado por la contemplación de la belleza femenina, que se apunta primero y que se explicita al final del relato. Las palabras iniciales nos ofrecen una imagen risueña del muchacho, merced al símil que lo identifica con una simple avecilla: «Todas las mañanitas, al cantar el alba, saltaba de su pequeño lecho, como un gorrión alegre que deja el nido». Además, las condiciones de pobreza en que vive el huérfano hacen que cuente con las simpatías del lector desde el primer momento: se describe su vestido variopinto, su estropeado calzado («los zapatos que sonreían por varios lados») y su «cuartucho destartalado». Su comportamiento es en todo momento el de un niño que trompetea canciones despreocupadamente o masca el desayuno «a dos carrillos»; su imagen infantil se completa así en el cierre de la primera secuencia:
nteresantes del cuento lo constituye el marcado contraste entre la imagen ingenua, inocente que de Periquín transmite el narrador y ese despertar de la sensualidad, casi lascivo, provocado por la contemplación de la belleza femenina, que se apunta primero y que se explicita al final del relato. Las palabras iniciales nos ofrecen una imagen risueña del muchacho, merced al símil que lo identifica con una simple avecilla: «Todas las mañanitas, al cantar el alba, saltaba de su pequeño lecho, como un gorrión alegre que deja el nido». Además, las condiciones de pobreza en que vive el huérfano hacen que cuente con las simpatías del lector desde el primer momento: se describe su vestido variopinto, su estropeado calzado («los zapatos que sonreían por varios lados») y su «cuartucho destartalado». Su comportamiento es en todo momento el de un niño que trompetea canciones despreocupadamente o masca el desayuno «a dos carrillos»; su imagen infantil se completa así en el cierre de la primera secuencia: