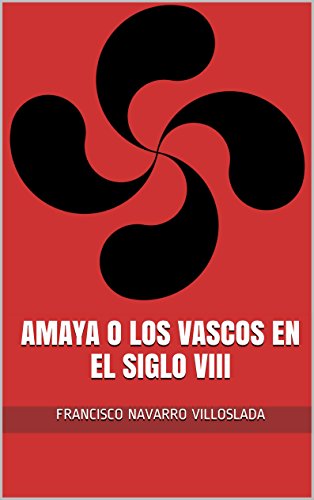Hace algún tiempo dediqué una entrada a «El conde de Villamediana, poeta de amor y carne de leyenda». Hoy quiero referirme a cómo su vida y su muerte han quedado plasmadas en el terreno de la ficción. Ya Roberto Castrovido, en su artículo «El caso Villamediana» de 1928 (una reseña al libro de Alonso Cortés), se refería a varios de los procesos de ficcionalización de la vida del noble-poeta que conforman todo un «ciclo literario»:
En romances, coplas, dramas, comedias, novelas y novelones ha andado la leyenda de Villamediana, con sus amores reales, con el incendio que puso trágico remate a La Gloria de Niquea, con sus sátiras, con sus lances en el juego y en el amor, con sus ostentaciones en Nápoles, con sus destierros y con su horrible muerte, violenta, criminal y misteriosa. La historia política y la literaria han estudiado también la vida alegre y la muerte triste del poeta discípulo de Góngora. De él han escrito historias, romances, comedias, baladas, novelas, ensayos, Céspedes y Meneses, Antonio Hurtado de Mendoza, el conde de Saldaña, Luis Vélez de Guevara, López de Haro, Patricio de la Escosura, Ángel Saavedra, duque de Rivas, Hartzenbusch (en su drama Vida por honra y en un discurso académico), D. Vicente Barrantes, Eguílaz, Antonio de Hurtado (no el de Mendoza, sino el de El haz de leña), Cotarelo y Dicenta (de cuya obra Son mis amores reales… dice D. Alonso Narciso Cortés que es innegablemente la mejor), Fernández y González, Orellana, San Martín, Diego San José, y el opúsculo que pone término al que podemos llamar ciclo literario, La muerte del conde de Villamediana, por Narciso Alonso Cortés (Valladolid, 1928), que hace la revelación y convierte en caso clínico al héroe de leyenda…[1]
Igualmente, Narciso Alonso Cortés comentaba ese paso a la literatura de la figura del conde y sus célebres «amores reales»:
La literatura se apoderó de la gallarda y arrogante figura del conde de Villamediana, para llevarla a sus obras. ¿Había nada más propicio al interés que aquellos amores reales, con sus trágicas consecuencias?[2]
Y, después de mencionar algunas de las piezas que inspiró, valora con estas palabras la aproximación a la figura del conde desde la narrativa romántica:
Muy numerosas son las novelas en que, con más o menos relieve, Villamediana ha salido a relucir. Fernández y González, Francisco J. Orellana, Antonio de San Martín y últimamente Diego San José, le han introducido en sendas novelas [cuyos títulos son, respectivamente, El Conde-Duque de Olivares, Quevedo, Aventuras de don Francisco de Quevedo y Villegas y El libro de horas]. En poder de los novelistas el conde es, por lo general, un personaje inverosímil y absurdo. Y no digamos nada cuando el relato, chabacano y torpe, va envuelto en una fabla que no se fabló nunca, cuyo principal resorte, entre inelegantes giros modernos que hacen aún más descabellado el intento, consiste en usar impropiamente tal cual palabra arcaica y en menudear la asimilación del pronombre (dalle, tomalle), o hacerle incorrectamente enclítico (el libro que trajéronme). Hay quien, como San Martín, describe a Villamediana de igual modo que si le estuviera viendo, con su «rostro ovalado, pelo castaño y abundante, ojos rasgados y negros, labio desdeñoso», etcétera, etc. El de Orellana, que lee también sonetos con acróstico, cae asesinado en presencia de una máscara con dominó (!), que no es sino el conde-duque de Olivares. En cambio, en la novela de Fernández y González es Quevedo quien asiste al asesinato y persigue al criminal hasta darle alcance; Villamediana no ama a la reina, y sólo por vanidad hace que la opinión pública le crea su amante, hasta el punto de que la misma doña Isabel es quien, indignada por esta conducta, autoriza la muerte. El Villamediana de Diego San José traiciona a un amigo, cría hijos con amas aldeanas, dice que «uno es el amor del corazón y otro el de la pretina», y hace que Lucinda, una dama muy mal hablada, apele a las eficacias de un abortivo[3].
Pues bien, en sucesivas entradas pretendo acercarme al tema de la muerte del conde de Villamediana en la ficción literaria, concretamente en cuatro piezas dramáticas. Desde el estreno de La Corte del Buen Retiro, de Patricio de la Escosura, en 1837 —en el momento de pleno triunfo del movimiento romántico en España— hasta la publicación en 2008 de Villamediana, una de las tres «tragedias del espíritu» de Ignacio Gómez de Liaño, contabilizo más de veinte recreaciones literarias en las que don Juan de Tasis y Peralta tiene carácter protagónico (a todas ellas habría que sumar otras obras en las que aparece Villamediana, aunque sus hechos no constituyan la parte nuclear de la acción). La mayoría de estas recreaciones corresponden al terreno del teatro y la narrativa, si bien existen también —aunque en menor número— algunas evocaciones lírico-poéticas. La aureola de leyenda que rodea a este fascinante personaje contribuye, sin duda alguna, a que el interés por su figura se haya mantenido hasta nuestros días. Su asesinato en plena calle Mayor de Madrid, ocurrido el 21 de agosto de 1622, ha inspirado también a otros artistas, como el pintor Manuel Castellano, cuyo cuadro «La muerte del conde de Villamediana» (1868) se conserva en el Museo del Prado[4].

Y en música deberíamos recordar que la primera «ópera seria» que escribió Manuel de Falla fue El conde de Villamediana, compuesta en 1891, cuando tenía aproximadamente quince años de edad[5].
Lo intenso de su existencia, una vida casi novelesca, explica en opinión de Juan Manuel Rozas el enorme interés que ha despertado:
Han sido muchos los poetas que tuvieron una vida interesante; bastantes los que dieron a esa vida un sentido poético —trágico, lírico o épico—; y unos pocos los que perduraron en el recuerdo de las gentes hechos leyenda. En los tres casos está incluido Don Juan de Tassis y Peralta, Conde de Villamediana y Correo Mayor del Reino, uno de los hombres que más intensamente vivió el intenso cruce del Renacimiento al Barroco, en la intensa Europa —Francia, Flandes, Italia, España— de su tiempo. Vivió envuelto en una tragedia cotidiana —placer que no sacia, desengaño que no cura— mucho más dolorosa que su tragedia última, su asesinato, porque, como pensó Quevedo, la muerte es sólo la cara de la muerte y la única enfermedad o accidente, con síntomas especialmente barrocos, es la propia vida. No sólo su día final, sino todos los días, su leyenda, y hasta su poesía, muestran una llamativa aureola de tragedia: tener vuelo para altas cosas y estar condenado a volar bajo, para al final caer estrepitosamente. Como Ícaro, como Faetón, como Prometeo[6].
Y Ruiz Casanova insiste en ello:
Por tanto, vida, obra y causas de su muerte constituyeron —y estas últimas aún hoy constituyen— uno de los secretos mejor enterrados del reinado de Felipe IV. Villamediana había adoptado una postura incómoda para el padre de aquél, Felipe III, y sus colaboradores más directos. Su poesía satírica se convirtió en un arma de doble filo: por un lado, era la representación del preocupado por su patria, por el declive de un gran imperio; por otro, era el arma arrojadiza que debía valerle el satisfacer sus ansias políticas y de poder. Ni una ni otra cara de esa misma moneda fueron toleradas por la maquinaria de la Corte, e incluso sobre su lírica amorosa quiso verse el lamento del que pasaría a la leyenda como «el novio de la Reina»[7].
José Antonio Rodríguez Martín, en su trabajo «Villamediana en la poesía decimonónica», explica las razones del éxito de estas recreaciones literarias:
A lo largo de la historia de la literatura española, pocas veces un poeta ha sido fuente de inspiración de otros escritores, con la profusión y variedad en los géneros, como don Juan de Tasis y Peralta, más conocido por su título de conde de Villamediana. En efecto, exceptuando el caso de Quevedo, Villamediana ha constituido y sigue constituyendo, aún hoy, en el último cuarto del siglo XX, un abundante filón para dar vida a los duendes de la fantasía en tantas y tantas obras.
Fue la suya una vida marcada por la aureola trágica del Barroco, que le mantuvo entre el placer insaciable, el desengaño constante, la peripecia increíble, el arrebato pasional, la ambición de medrar, y una muerte dramática y despiadada. Todos estos factores ayudaron a Villamediana a pasar a la posteridad, no solo como personaje de la historia, sino también como ente de ficción[8].
Por su parte, María del Carmen Rincón Martínez, que ha estudiado el tema «Juan de Tasis y el teatro del siglo XIX», escribe:
El famosísimo Juan de Tasis y Peralta, conde de Villamediana (1582-1622), personaje legendario por los sinuosos avatares de su vida, alimentó el teatro decimonónico, convirtiéndose en el prototipo ideal mediante el que representar, no sólo las inquietudes románticas, sino también la purga de errores inmorales y el marco del cuadro costumbrista. En efecto, algunos dramaturgos del siglo XIX construyeron su obra en torno a las peripecias que protagonizó, bien centrándose en una sola, sazonándola de subjetivos matices en una rica ambientación, bien entremezclándolas, para dar forma al género que querían cultivar. Patricio de la Escosura, Antonio Neira de Mosquera, Eulogio Florentino Sanz y Juan Eugenio de Hartzenbusch, entre sus numerosas obras, llevaron a las tablas a este personaje, tan lleno de atractivo en todos los tiempos, pero sin duda intensificado en el siglo XIX por las características especiales de ese momento, en el que nuestros dramaturgos […] toman muchos elementos del drama nacional del Siglo de Oro, enfatizando especialmente la pasión amorosa, convertida en núcleo dramático y en torno al cual ordenan todos los demás valores. Rara vez llevan a cabo una auténtica dramatización de la historia, que aparece como simple telón de fondo, como decoración o marco exterior de la acción. De la historia captan la anécdota, el detalle pintoresco. Todo lo más que llegaremos a percibir será una localización histórica del hecho y unas situaciones dramáticas condicionadas por la historia, en donde cristaliza el conflicto romántico entre la libertad del individuo y la presión social. Frente al individuo y sus aspiraciones, el mundo opone sus deberes, sus prejuicios y sus compromisos. El desenlace del conflicto será siempre el mismo: la destrucción del individuo[9].
En fin, Yasmina Reviriego, en su blog Viaje al desbordante Barroco (29 de febrero de 2016) ofrece un trabajo panorámico titulado «La figura del conde de Villamediana convertida en personaje literario de la mano de escritores de los siglos XIX y XX» en el que, además de repasar muchas de estas piezas, comenta:
Numerosos escritores de los siglos XIX y XX se han interesado por la vida del Conde de Villamediana, movidos por la leyenda que surge tras su muerte y los escándalos provocados en vida, y se han dedicado a convertir la figura del Conde en protagonista o personaje de numerosas obras: novelas, dramas en verso, romances, obras teatrales y biografías noveladas. Tras hacer un recorrido por estas obras podemos apreciar que durante estos siglos la figura de Villamediana ha sido rescatada y no ha quedado en el olvido. Lo que ha interesado de este personaje son las leyendas que circulan en torno a su persona. Si nos adentramos en cada una de las obras, es evidente que han recogido los episodios famosos de su vida y la visión romántica de conquistador nato: el episodio de las monedas para salvar a las almas del purgatorio; el episodio de «Son mis amores reales»; el tema de los versos dedicados a la misteriosa «Francelisa»; su amor por el juego, las joyas, los caballos y las numerosas deudas que contrajo por estas causas; el episodio del incendio de la representación de La Gloria de Niquea en Aranjuez, y por último, el episodio de su muerte […], el más importante de cara a formar su leyenda.
Como ya he señalado, este tratamiento literario de la figura del conde de Villamediana lo encontramos en los tres grandes géneros literarios: teatro, narrativa y poesía. En las próximas entradas examinaré cuatro piezas dramáticas en las que su presencia cobra carácter protagónico, dejando de lado otras recreaciones literarias en las que también interviene, si bien de una forma secundaria[10].
[1] Roberto Castrovido, «El caso Villamediana», La Voz, 22 de mayo de 1928.
[2] Narciso Alonso Cortés, La muerte del conde de Villamediana, Valladolid, Imprenta del Colegio Santiago, 1928, p. 29. En la edición de las Poesías de Juan de Tasis, Conde de Villamediana, Madrid, Editora Nacional, 1944, a cargo de L. R. C., se habla de «su vida, confundida y entreverada con la leyenda» (s. p.). Ver, desde otras perspectivas, Pascual de Gayangos, «La corte de Felipe III y aventuras del conde de Villamediana», Revista de España, julio y agosto de 1885, pp. 5-29, y Julio González Alcalde, «Juan de Tarsis, conde de Villamediana: una vida novelesca en el Madrid del siglo XVII», Pasea por Madrid: historia, turismo cultural y tiempo libre, 3, 2014, pp. 12-20.
[3] Alonso Cortés, La muerte del conde de Villamediana, pp. 41-42.
[4] Ver José Luis Díez, «“La muerte del Conde de Villamediana”, de Manuel Castellano (1826-1880) y sus dibujos preparatorios», Boletín del Museo del Prado, vol. 9, núms. 25-27, 1988, pp. 96-109.
[5] Si bien hoy esta ópera está desaparecida, sabemos que Falla se inspiró en el romance del duque de Rivas, y la creó para el Teatro de Colón, ciudad imaginaria de su juventud.
[6] Juan Manuel Rozas, El conde de Villamediana. Bibliografía y contribución al estudio de sus textos, Madrid, CSIC, 1964, pp. 7-8.
[7] José Francisco Ruiz Casanova, «Introducción», en Conde de Villamediana, Poesía impresa completa, Madrid, Cátedra, 1990, p. 16.
[8] José Antonio Rodríguez Martín, «Villamediana en la poesía decimonónica», en Homenaje a Pedro Sainz Rodríguez, Vol. 2, Estudios de lengua y literatura, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1986, p. 537.
[9] María del Carmen Rincón Martínez, «Juan de Tasis y el teatro del siglo XIX», Cuadernos para Investigación de la Literatura Hispánica, 8, 1987, p. 123.
[10] Ver para más detalles mi trabajo «“La verdad del caso ha sido…”: la muerte del conde de Villamediana en cuatro recreaciones dramáticas (1837-2008)», en Ignacio Arellano y Gonzalo Santonja Gómez-Agero (eds), La hora de los asesinos: crónica negra del Siglo de Oro, New York, Instituto de Estudios Auriseculares (IDEA), 2018, pp. 59-95.