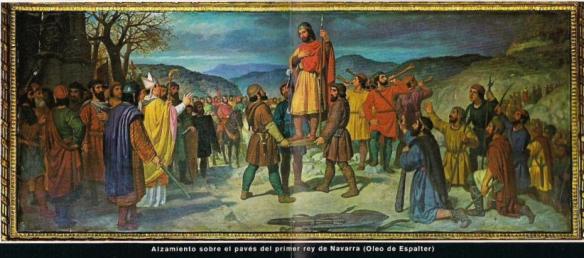Genaro Xavier Vallejos Jabala (1897-1991), sacerdote y escritor nacido en Sangüesa (Navarra)[1], cursó la carrera eclesiástica en la Universidad Pontificia de Comillas, donde recibió los grados de Doctor en Filosofía y en Sagrada Teología. Como sacerdote, desarrolló una intensa actividad en el terreno de lo misional: así, fue uno de los fundadores del Secretariado Internacional de Misiones y creo y dirigió durante varios años la revista Catolicismo. En el momento de su fallecimiento, era el decano de los sacerdotes navarros. En cuanto a su producción literaria, sus obras más destacadas son: Volcán de amor (1923), drama sacro sobre San Francisco de Xavier; «Mi paraguas», artículo con el que ganó el Premio «Mariano de Cavia» de periodismo en 1925; Viñetas antiguas (1927), una serie de estampas de la vida de Jesús y de varios santos; Pastoral de Navidad (1942), drama en prosa y verso sobre el nacimiento de Cristo; El Camino, el Peregrino y el Diablo (Pamplona, Diputación Foral de Navarra, 1978; 2.ª ed., Pamplona, Gobierno de Navarra, 1999), bellísima novela histórica de tema jacobeo (que había sido finalista del premio Planeta en 1971 y del Ateneo de Sevilla en 1972), a la que quiero dedicar hoy unas líneas, y Don Vicente (1982), una biografía novelada del santo fundador de la Congregación de los Padres Paúles. También publicó un tomito con catorce sonetos marianos.
El Camino, el Peregrino y el Diablo es una ambiciosa obra en la que se novela un acontecimiento histórico, la peregrinación a Compostela hecha por Carlos III, cuando era todavía infante: el futuro rey de Navarra había hecho voto de recorrer el Camino de Santiago si era liberado de su prisión de Vincennes (en la que permaneció cuatro años, como rehén de su tío Carlos V de Francia), y Vallejos imagina cómo cumplió esa promesa, es decir, cómo fue esa peregrinación iniciada el 4 de octubre de 1381. Y lo hace con un gran rigor documental, logrando una magnífica reconstrucción histórico-arqueológica de los ambientes, lugares y personajes evocados. Su esfuerzo de documentación y consulta de fuentes es muy cuidadoso, si bien el autor aclara que no es el suyo un libro rigurosamente histórico, sino una recreación literaria de lo que pudo haber sido ese viaje.

El príncipe-peregrino, el propio Camino de Santiago y el mismísimo Diablo (que siempre anda al acecho del hombre) forman, como indica el título, el trío de personajes más importantes. La obra consta igualmente de tres partes: «Tablero infernal», «El voto» y «El Camino». Una vez libre de su prisión, don Carlos visita a San Miguel del Monte, au Peril de la Mer, donde el abad le da una concha con las siglas AMAD, que equivalen a «San Miguel Arcángel, Defiende». Es nombrado Caballero de la Estrella y se dispone a partir, siguiendo las indicaciones de la famosa Guía del peregrino de Aymeric Picaud. Se encamina primero a Santiago del Matadero, donde todos los peregrinos que forman su comitiva toman esclavina y bordón. Atraviesan después los estados del duque de Borgoña: Nevers, Lyon, Valence, Aviñón, donde visitan a Pedro de Luna, valedor de Clemente VII; siguen su camino por Arlés, Comptos de Le Roux, Montpellier, Perpiñán, y de allí pasan a Barcelona.
Siguen haciendo el Camino por tierras catalanas: Pedralbes, Montserrat, Tarragona… Dejan atrás Poblet y arriban a Zaragoza, donde reciben una embajada de Navarra, presidida por don Martín de Zalba, el obispo de Pamplona. Y entran por fin en tierras navarras: Tudela, Ujué, Olite, Sangüesa, Puente la Reina, donde se unen todos los caminos «como se juntan los cabos de un torzal». Tras pasar por Estella, los peregrinos abandonan el reino de Navarra y avanzan con paso firme por tierras castellanas: Burgos, Castrojeriz, Frómista, Villasirga; desde Carrión de los Condes don Carlos da una galopada hasta Valladolid para ver a su esposa Leonor. Alcanzan Medina de Río Seco y Sahagún, lugar de perdición por sus famosas ferias, que hacen correr el oro. Y luego siguen la marcha: León, Astorga, Rabanal del Camino, Ponferrada, el Bierzo, Cacabelos, el monasterio de Carracedo, Villafranca del Bierzo. En la hospedería de Santa María Cluniega escuchan a las sorores un canto maravilloso que es un anticipo de la Gloria eterna.
Entran, por fin, en Galicia y pasan por Piedrafita. Con cada lugar que atraviesan —Santa María de Cebrero, Triacastela, Mellid, Lavacolla— falta menos para la meta; hasta que llegan al Monte del Gozo, desde el que el peregrino contempla por primera vez Compostela. Allí el infante atiende a un leproso, al que monta en su caballo para llevarlo a la ciudad. Visitan iglesias y conventos para ganar «las perdonanzas» y acuden a la catedral, donde abrazan la imagen del Apóstol. El leproso bendice a don Carlos. Con la descripción del famoso Pórtico de la Gloria, creado por el maestro Mateo, peregrinos y lectores alcanzamos el fin del Camino.
El libro de Genaro Xavier Vallejos retrata a la perfección el animado bullicio del Camino de Santiago, con sus verdaderos peregrinos de viva fe y los pícaros y tahúres que se mezclan con ellos en busca de ganancias más materiales. Además de las descripciones de los hermosos parajes recorridos, el autor nos aporta variados datos sobre los personajes históricos y la situación política de la época, noticias sobre diversas leyendas jacobeas, informes sobre las reliquias, los monumentos, la comida, el vestido, las enfermedades y un largo etcétera, todo ello con el plácido y sereno discurrir de su prosa, caracterizada por su pulcritud y la riqueza de vocabulario.
[1] He dedicado atención a este autor en varios trabajos. Así, ver Carlos Mata Induráin, «Genaro Xavier Vallejos (1897-1991). Biografía, semblanza y producción literaria de un sacerdote sangüesino», Zangotzarra, 2, 1998, pp. 9-91; «Cuatro sonetos de Genaro Xavier Vallejos», Río Arga. Revista de poesía, 86, primer trimestre de 1998, pp. 15-20; «Los Sonetos a María Inmaculada (1954) de Genaro Xavier Vallejos», Zangotzarra, 8, 2004, pp. 127-144; «El Camino, el Peregrino y el Diablo (1978), novela jacobea de Genaro Xavier Vallejos», Estafeta Jacobea, 56 (extra Año Jubilar Compostelano 1999), marzo de 1999, p. 77; Dos piezas dramáticas de Genaro Xavier Vallejos sobre San Francisco Javier: «Volcán de amor» (1923) y «Xavier. Estampas escénicas» (1930). Estudio y edición, en San Francisco Xabier desde sus tierras de Navarra. Celebración del V Centenario (1506-2006), Sangüesa, Grupo Cultural Enrique II de Albret, 2006, pp. 147-254; «Una evocación dramático-musical de San Francisco Javier: Xavier. Estampas escénicas (1930), de Genaro Xavier Vallejos», en Navarra: memoria e imagen. Actas del VI Congreso de Historia de Navarra, Pamplona, septiembre 2006, Pamplona, Sociedad de Estudios Históricos de Navarra (SEHN) / Ediciones Eunate, 2006, vol. II, pp. 245-255; y «San Francisco Javier en el teatro español del siglo XX: Volcán de amor (1922) de Vallejos y El divino impaciente (1933) de Pemán», en Ignacio Arellano, Alejandro González Acosta y Arnulfo Herrera (eds.), San Francisco Javier entre dos continentes, Madrid / Frankfurt am Main, Iberoamericana / Vervuert, 2007, pp. 133-150.