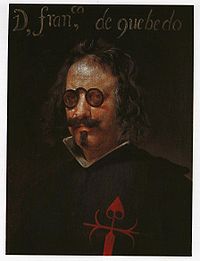José de Espronceda, el máximo poeta del Romanticismo español, nace en Pajares de la Vega (cerca de Almendralejo, en Extremadura) el 25 de marzo de 1808, cuando sus padres estaban de paso hacia Badajoz. Su padre, Juan de Espronceda, teniente coronel del regimiento Borbón, era de ascendencia navarra, y su madre, María del Carmen Delgado y Lara, andaluza. En sus primeros años de vida, el futuro escritor es educado por su madre, una mujer de carácter dominante y posesivo.
A partir de los años veinte vive con su familia en Madrid; obtiene plaza de cadete en el Colegio de Artillería de Segovia y en 1821 ingresa como alumno interno en el colegio de San Mateo, la casa de educación fundada por Alberto Lista, José Gómez Hermosilla y Juan Manuel Calleja. Pronto se interesa por la literatura y la política. Alberto Lista, que era su maestro, lo introduce en la Academia del Mirto, de inspiración neoclásica, donde lee sus primeros poemas. Con quince años, tras haber visto ahorcar al general liberal Riego, pasa a formar parte, con sus amigos Escosura, Miguel Ortiz, Ventura de la Vega y Núñez de Arenas, de la sociedad revolucionaria secreta «Los Numantinos», que se propone acabar con el absolutismo. Descubierta la maquinación, es juzgado y recluido unos meses en el convento de San Francisco de Guadalajara. Allí empieza a escribir un poema épico, El Pelayo, que quedaría inconcluso.
Con dieciocho años, en agosto de 1827, huye a Lisboa para unirse a los exiliados liberales. Suele recordarse la anécdota —que es a la vez un gesto romántico— de que el joven Espronceda arrojó las pocas monedas que constituían todo su caudal tras el pago de los derechos de aduana: «Yo saqué un duro, y me devolvieron dos pesetas, que arrojé al río Tajo, porque no quería entrar en tan gran capital con tan poco dinero». Al parecer, es allí donde conoce a Teresa Mancha, joven de la que se enamora perdidamente, y a la que sigue a Inglaterra (septiembre de 1827). Para otros biógrafos, es en Londres donde entra en relación con esta mujer, casada con el comerciante vasco Gregorio del Bayo. Sea como sea, estos amores darán lugar al nacimiento de un mito romántico, el «rapto» de Teresa: en realidad, ella deja a su marido para huir con el poeta.
En 1829 pasa a Bélgica y Francia. Está en París durante la Revolución de 1830 (actúa como agente de Torrijos y participa en la revolución, viviendo el ambiente de las barricadas). Se suma luego a una expedición de los liberales contra el gobierno absolutista español, la de Joaquín de Pablo Chapalangarra. En 1832 reside de nuevo en Inglaterra y en 1833 regresa a España merced a la amnistía concedida tras la muerte de Fernando VII: entonces es designado benemérito de la patria y oficial de la Milicia Nacional. Se instala con Teresa en Madrid y se dedica plenamente a la política activa (dentro de la facción exaltada del liberalismo), siendo desterrado a Cuéllar (donde redactaría su novela Sancho Saldaña o El castellano de Cuéllar). Funda con otros jóvenes como Ventura de la Vega y Ros de Olano el periódico progresista El Siglo (ante las continuas censuras, decide publicar un número en blanco, hecho al que dedicaría un artículo Mariano José de Larra) y el Nuevo Ateneo de Madrid. Interviene en una campaña de prensa contra el ministro Mendizábal. Es miembro de la junta directiva del Liceo y catedrático de literatura moderna comparada en esa institución. En política, avanza hacia posiciones republicanas, mientras que, en el terreno literario, se convierte en el adalid del Romanticismo español. Gracias al éxito obtenido por algunos de sus poemas, por ejemplo «La canción del pirata» (publicada en El Artista), adquiere fama nacional y se convierte en el poeta romántico español más importante.
Fruto de la relación con Teresa ha nacido una hija, Blanca, en 1834, pero años más adelante la pareja terminará separándose: Teresa lo abandona en 1837 por su vida anárquica y desordenada. No obstante, cuando muera Teresa, en septiembre de 1839, Espronceda le dedicará su célebre canto II de El diablo mundo. De nuevo la biografía de Espronceda se adorna con visos de leyenda, pues al parecer quedó hondamente impresionado al ver su cadáver a través de una ventana.
El poeta se halla entonces sumido en una profunda desesperación. Pero la vida de Espronceda es una tempestad y pronto aparece una nueva mujer en su vida, Carmen de Osorio, apodada la generala, famosa en Madrid por su conducta frívola y atrevida (quizá sea la misteriosa Jarifa que canta en sus poemas). Sabemos también que a comienzos de 1840 se bate en duelo, aunque se ignoran las circunstancias que lo motivaron. Espronceda milita ahora en la extrema izquierda del partido liberal, y en ese mismo año de 1840 es fundador del Partido Republicano. Tras ocupar un cargo diplomático en La Haya (secretario de la legación española en los Países Bajos), en 1842 es elegido diputado por Almería, y en aquellas Cortes demuestra su sólida formación; al decir de Navas Ruiz, su pensamiento político se resume en estos puntos: «predominio de lo social sobre lo individual, necesidad de un gobierno capaz de dirigir al pueblo, moralidad administrativa, expansión del espíritu mercantil, protección ante el libre cambio, defensa del pueblo y los trabajadores»[1].
Espronceda muere el 23 de mayo de 1842 de una repentina enfermedad, una afección en las vías respiratorias, cuando iba a casarse con una joven de la burguesía llamada Bernarda de Beruete, con la que se había comprometido a su regreso de los Países Bajos. Su entierro fue multitudinario[2].
Doblamos aquí la hoja, pero en próximas entradas seguiremos hablando de Espronceda: su carácter, el contexto del Romanticismo español, el conjunto de su obra literaria y su originalidad, los temas presentes en su poesía, su estilo, etc.
[1] Ricardo Navas Ruiz, El Romanticismo español, 4.ª ed. renovada, Madrid, Cátedra, 1990, pp. 224-225.
[2] Esta entrada está extractada de la introducción a José de Espronceda, El estudiante de Salamanca, ed. de Mariela Insúa Cereceda y Carlos Mata Induráin, Madrid, Cooperación Editorial, 2005 (col. Clásicos Populares, 14). Considérese, por tanto, el texto como coautoría de Insúa y Mata.