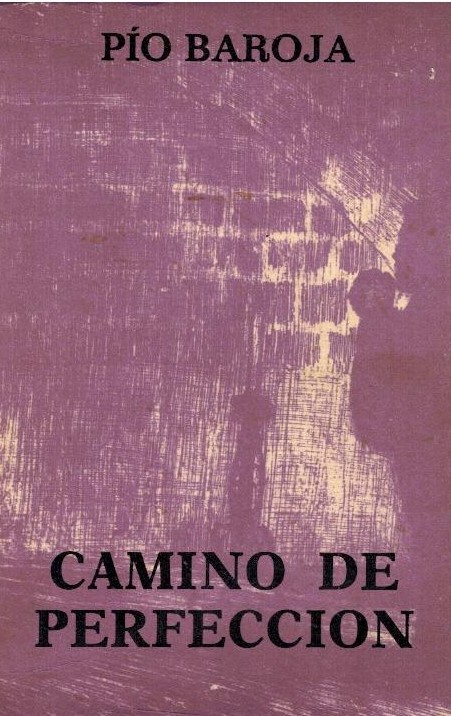¡Alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo!
(Lucas, 1, 28)
Vaya para hoy, solemnidad de la Inmaculada Concepción de Santa María Virgen, un poema de Francisco de Borja y Aragón, príncipe de Esquilache y virrey del Perú (c. 1577-1658). Es el romance titulado «A la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora», composición que —como otras de escritores áureos— fue incorporada hace unas décadas, como himno, a la Liturgia de las Horas[1].
Este es el texto del poema (mantengo la disposición tipográfica del original, con los versos repartidos de cuatro en cuatro):
Reina y Madre, Virgen pura,
que sol y cielos pisáis,
a vos sola no alcanzó
la triste herencia de Adán[2].¿Cómo en vos, Reina de todos,
si llena de gracia estáis,
puede caber igual parte
de la culpa original?De toda mancha estáis libre[3];
¿y quién pudo imaginar
que vino a faltar la gracia
adonde la gracia está?Si los hijos de sus padres
toman el fuero en que están,
¿cómo pudo ser cautiva
quien dio a luz la libertad?Sois entre tantos pecheros
de vuestro mismo solar
hidalga de privilegio[4],
que a ninguno se dará.Sois de Jacob estrella[5]
que cielo y tierra alumbráis;
¿qué obscuro vapor de culpa
pudo una estrella manchar?Si la que en Adán fue culpa
pena ha sido en los demás,
y nunca fuisteis deudora,
¿quién os la puede llevar?Si con tanta diferencia
excedisteis a San Juan[6],
los que Dios desigualó,
¿quién los pretende igualar?Antes del día os guardaron,
y aunque al paso natural
madruga en todos la culpa,
pero en vos la gracia más.Una misma fuisteis siempre,
y es imposible ajustar
hija de guerra un instante
y otro Madre de la paz[7].
[1] Escribe Miguel de Santiago al respecto: «La actual edición española de la Liturgia de las Horas cuenta para esta solemnidad [de la Inmaculada Concepción] con cuatro himnos tomados de otros tantos autores clásicos. Francisco de Borja y Aragón, príncipe de Esquilache y virrey del Perú, escribió en el primer tercio del siglo XVII los versos que comienzan: “Reina y Madre, Virgen pura…”. Del mismo siglo es Tomás de la Vega, autor de los versos (por cierto muy desfigurados y con variantes que incomprensiblemente se distancian del original) “De Adán el primer pecado…”. De Fray Pedro de Padilla son las redondillas que dicen “Ninguno del ser humano…”. Y, por último, encontramos en el Breviario los versos mediocres de un clérigo latinista del siglo XVI, el vallisoletano Luis Pérez, protonotario de Felipe II, uno de los glosadores de Jorge Manrique, que recurre una vez más a la estrofa manriqueña: “Un solo Dios Trino y Uno…”» («La Inmaculada en la Liturgia de las Horas», en la web Soto de la Marina, 8 de diciembre de 2015).
[2] la triste herencia de Adán: el pecado original.
[3] De toda mancha estáis libre: la Inmaculada Concepción de María no sería dogma de fe de la Iglesia católica hasta el siglo XIX (fue proclamado por el papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854, en su bula Ineffabilis Deus), pero en el XVII existía ya una importante corriente de Inmaculismo (los franciscanos, defensores de la limpia concepción de María, se enfrentaron en una recia polémica con los dominicos). Ver por ejemplo, entre la mucha bibliografía existente: Estrella Ruiz-Gálvez Priego, «“Sine Labe”. El inmaculismo en la España de los siglos XV a XVII: la proyección social de un imaginario religioso», Revista de dialectología y tradiciones populares, tomo 63, cuaderno 2, 2008, pp. 197-241; David Martínez Vilches, «La Inmaculada Concepción en España. Un estado de la cuestión», ’Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones, 22 2017, pp. 493-507; o José Javier Ruiz Ibáñez y Gaetano Sabatini (eds.), La Inmaculada Concepción y la Monarquía Hispánica, Madrid, FCE / Red Columnaria, 2019.
[4] pecheros … hidalga de privilegio: los pecheros estaban obligados a pagar impuestos (pechas), a diferencia de los hidalgos de privilegio, exentos de las tributaciones.
[5] de Jacob estrella: la profecía de la estrella de Jacob (Números, 24, 17) se considera una de las menciones bíblicas más antiguas del futuro Mesías: «Lo veo, pero no ahora; lo contemplo, pero no cerca; una estrella saldrá de Jacob, y un cetro se levantará de Israel que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set».
[6] con tanta diferencia / excedisteis a San Juan: San Juan Bautista anunció la llegada del Mesías, pero María lo excede porque lo concibe y da a luz en Belén.
[7] Obras en verso de don Francisco de Borja, príncipe de Esquilache, Amberes, en la Emprenta Plantiniana de Baltasar Moreto, 1654, p. 690. Cito por Suma poética. Amplia colección de la poesía religiosa española, por José María Pemán y Miguel Herrero, 2.ª ed., Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1940, pp. 494-495.